Una docena de prisioneros de Zenda celebran la publicación de El prisionero de Zenda por Zenda Aventuras. Publicamos de manera simultánea artículos sobre prisiones reales o imaginarias, sobre prisioneros o sobre la novela de Anthony Hope. A continuación, reproducimos un texto de Arístides Mínguez Baños que nos narra la historia de Vercingétorix, el rey de los avernos, «el último dique frente a la furia homicida de Roma».
Celda del Carcer Tullianus, agosto del 46 a. C.
Sólo oscuridad y humedad. ¿Sigue siendo de noche? Su único hilo con el exterior es la rutina de los carceleros, que una vez al día le descuelgan en un cubo un chusco de pan, horneado cuando Taranis, el dios del trueno, echó su primer diente, y un cuenco con gachas de cebada, en el que es norma encontrarse gusanos, que nadie se ha preocupado en retirar antes de servírselo. El agua ha de beberla del manantial que brota a su izquierda, arrastrándose, cual si de un perro se tratara.
Un caldero donde hacer sus necesidades, su único ajuar. Ni una yacija para tumbarse. La manta que le entregaron, cuando lo descolgaron con una cuerda desde la celda superior al pozo que ahora habita, se la tuvieron que cambiar no hace mucho por otra, si cabe aún más mugrienta.
Ya no percibe el emponzoñado hedor que lo tuvo vomitando jornadas seguidas al inicio de su reclusión: a todo se habitúa el hombre mientras los dioses decidan tenerlo aherrojado a la vida. Unos barrotes gruesos como dos dedos juntos, perfectamente anclados y en buen estado de conservación, a fin de disuadirlo de poder romperlos, comunican su mazmorra con la Cloaca Máxima mediante un túnel que sólo las ratas pueden transitar. Por ahí vierte sus excrementos.
Cada vez que la temperatura desciende con el cambio de estaciones le arrojan una bala de paja para que la extienda por el suelo y alivie míseramente la gelidez reinante. Paja que nadie se molesta en renovar y que él mismo ha de barrer con las manos cuando la podredumbre se adueña de cada brizna. Seis balas le han echado durante su cautiverio. Ha tenido que sufrir 6 inviernos en condiciones tan inhumanas en semejante albañal.
Al principio de su prisión, en la noche de los tiempos, intentó poner fin a su existencia golpeándose la cabeza contra la piedra del muro, como no recordaba quién le dijo que hiciera allí mismo un tal Herenio Sículo, simpatizante de no sé qué hermanos Graco, que se suicidó abriéndose la crisma contra un dintel, antes de que pudieran ejecutarlo. Sus carceleros se apercibieron e hicieron venir a un médico para coserle las heridas. Trajeron después a sus propios hijos: le dejaron claro que, si volvía a atentar contra su vida, éstos serían crucificados en medio de insufribles tormentos. A ese inmundo carroñero de César le interesaba mantenerlo vivo para poder celebrar su triunfo cuando la desdichada Galia hubiera sucumbido por completo a las águilas romanas. Que esto iba a suceder más pronto que tarde, por desdicha, era diáfano: él, Vercingétorix, hijo de Celtilo, rey de los arvernos, había sido el último dique frente a la furia homicida de Roma, ansiosa por apropiarse de las inmensas riquezas de las Galias.
Se obliga a incorporarse. Intenta asearse, aun de modo somero. Los cabellos los tiene tan largos, hirsutos y preñados de piojos y liendres, que apenas puede hacerse ya las trenzas de las que tan enamoradas se mostraban su esposa o sus circunstanciales amantes cada vez que las cabalgaba.
Hace los ejercicios que aprendió con las legiones en los años que sirvió como jefe de un cuerpo de caballería auxiliar, formado por compañeros arvernos. Al principio de lo que sus enemigos han llamado la Guerra de las Galias, 12 años atrás, sirvió a las órdenes directas de César. Sus hombres se batieron como jabalíes frente a otras tribus germanas, nervias o belóvacas. Llegó a ser, incluso, contubernalis del legatus romano, compartiendo con él tienda de campaña.
Apenas puede dar media docena de pasos antes de toparse con el muro. Se concentra en recordar los movimientos con los que lo martirizó el centurio primus pilus Aulus Calpurnius, en sus años de entrenamiento en el campamento de Nemausus. El puñetero de Calpurnius. Los desdichados tirones que recibían instrucción de él lo llamaban Bos, el Buey, a sus espaldas. No tenían redaños para decírselo a la cara. Los molía a palos con su vitis, ese sarmiento de vid del grosor de un brazo con el que zurraba a aquel que estuviera lento de reflejos o no cumpliera a rajatabla sus órdenes.
De él aprendió todo lo necesario para convertirse en una máquina de guerra, conocimientos que aprovechó cuando se sublevó frente a las águilas y condujo a sus hombres contra ellas. Se lo volvió a encontrar en el campo de batalla, en las gloriosas jornadas en las que una coalición de pueblos galos hizo morder el polvo a César en Gergovia. Combatió a cara de lobo contra su antiguo mentor, que comandaba una cohorte que se sacrificó haciendo frente a los galos, a fin de que su general corriera a refugiarse junto a las tropas de Tito Labieno. El viejo Buey se batió como un uro. Sólo cuando se percató de que el procónsul se había puesto a salvo ordenó a los pocos supervivientes que aún luchaban a su vera buscar refugio en un bosque cercano. Vercingétorix los dejó marchar y se lanzó, en vano, tras los pasos del huido.
¡Gergovia! ¡Cuán pronto se cristalizaron las mieles de la victoria! Apenas cuatro meses después el romano los sitió en Alesia, la capital de los mandubios, donde se habían refugiado 80.000 hombres de la confederación gala, mientras esperaban la llegada de un ejército de socorro de, al menos, 250.000 efectivos más.
El Julio, inspirado sin duda por una divinidad infernal, los sitió con una doble muralla, una para evitar la llegada de toda ayuda a Alesia y otra para defender a los sitiadores de la acometida del ejército de socorro. Tras 40 días de un implacable asedio por los cesaristas, cuando los sitiados habían consumido todos sus alimentos y apenas quedaban gatos, perros o ratas para cazarlos y comérselos, llegaron las tropas de auxilio. César no aflojó la tenaza: soportó los ataques de los pueblos celtas e, incluso, uno combinado con la acometida al mismo tiempo de los sitiados a la muralla delantera romana y de los socorredores a la trasera. Se batieron como fieras a pesar de estar en inferioridad numérica. No aflojaron ni un ápice la soga con la que estrangulaban a los cercados. El rey arverno se vio obligado a hacer salir de la ciudad a mujeres, ancianos, niños y heridos, con la esperanza de que César los dejara escapar a una muerte por inanición. Los escasísimos alimentos que podían conseguir debían ser para los guerreros.
El Julio no los dejó pasar. Los retuvo en tierra de nadie. Aniquiló a aquellos que intentaron escalar los baluartes suplicando un mendrugo de pan para sus hijos.
El galo aún tiene pesadillas. Escucha los lamentos de sus compatriotas. Se despierta enfebrecido cada vez que los dioses infernales lo asaltan con las imágenes de esas madres degollando a sus hijos para que dejaran de sufrir antes de atravesarse el corazón con las espadas que sus hombres les tiraban desde Alesia. Hubo de rendirse a fin de que los 53.000 conmilitones que le quedaban con vida tuvieran alguna esperanza.
César lo paseó encadenado en un carro de bueyes por todas las Galias como postrer símbolo de humillación. Eso es lo que les esperaba a los que osaran resistirse a Roma. Una vez concluida su vejación, fue conducido a la Urbe y enclaustrado en ese infecto Tullianus, esa cárcel antesala del infierno, asistido por dos carceleros mudos, bien por nacimiento bien porque les hubieran cortado la lengua, a los que veía fugazmente cuando le descolgaban el alimento suficiente para mantenerlo con vida.
Sólo recibió la visita de otro ser humano cuando a su celda acudió, escoltado por media docena de legionarios, un tal Lucio Hostilio Saserna. Traían consigo a un artista para que hiciera un boceto con las facciones del galo: quería encargar unas monedas con su efigie para conmemorar la victoria de César sobre él y la conquista definitiva de las Galias. Por Saserna conoció la derrota de sus paisanos y que más de un millón de éstos habían sido masacrados por las legiones, así como otros dos millones vendidos como esclavos. Gracias al martirio de sus naciones, César se había convertido en multimillonario: su sueño anhelado, cual el cruel carroñero que el arverno había intuido en las largas jornadas en las que habían compartido tienda de campaña.
Echó un vistazo al boceto que el artista había hecho antes de enviarlo a la ceca. No se reconoció. Nada quedaba de aquel lozano joven de luengos y trigueños cabellos, cuidadas trenzas y poderoso mostacho. En el boceto se descubrió anciano, a pesar de que apenas pasaba la treintena, demacrado, derrotado. Cuatro años de cautiverio por aquel entonces lo habían reducido a un despojo humano.
Golpea con rabia el muro. Los nudillos le sangran. Un ruido a su siniestra lo saca de la cárcel de sus recuerdos. Es Morrigan. La rata Morrigan. Llama como los dioses de su pueblo a las ratas que de vez en cuando lo visitan. Morrigan es la más osada, la que se le acerca sin miedo e, incluso, una vez le corrió por encima mientras dormía. Por eso la llama igual que la indómita diosa de la guerra. A la que hace tiempo que no ve es a Epona. Tal vez haya caído enferma y la hayan devorado sus congéneres. En el mundo de las ratas, como en el de los humanos, no hay piedad. Esboza una sarcástica sonrisa: si alguno de los druidas que arengaban a sus hombres para exterminar a los romanos lo escucharan llamar como los dioses a las ratas, mandaría que lo quemaran vivo dentro de una jaula. Aunque, a decir verdad, duda de que César haya dejado con vida a algún druida: sabía que eran la yesca que prendía la llama de la rebelión contra Roma.
Unos pasos provenientes del piso superior lo sobresaltan. Aguza el oído. Su tumba de silencio se lo ha afinado tanto que es capaz de escuchar las carreras de las ratas y de las cucarachas antes de que lleguen a su celda. Hay alguien arriba. No es la hora habitual en la que sus carceleros le suelen traer su cuenco de gachas. Los pasos no son sólo los de sus guardianes. Oye también el característico ruido de los clavos de unas caligae al golpear las losas del suelo. Allí hay legionarios. Y no dos.
Descuelgan una escala. Por ella desciende Stultus, el más lelo de sus vigilantes. Sostiene una lucerna, que le hiere tanto los ojos con su luz que ha de tapárselos. Tras él bajan cuatro militares con los gladios desenvainados. Pone su cuerpo en tensión. Los dioses han establecido que sea su postrer día. No piensa suplicar por su vida ni temblar ante esas alimañas. Se yergue en toda su majestad. Les ofrece su pecho, abiertos los brazos.
Stultus le señala la escala. Quieren que suba. Se anima algo. Tal vez le sea concedido volver a ver la luz del sol antes de descender a los infiernos. Un legionario se ofrece a ayudarlo. Desdeña su ayuda: sigue siendo Vercingétorix, rey de los arvernos, aunque sus enemigos lo hayan reducido a la piltrafa actual.
Media docena de soldados más y varios esclavos lo aguardan arriba. En un rincón hay una tina de barro llena de agua caliente. Tardus, el otro carcelero, le indica que se desvista y se meta dentro. Dos esclavos lo lavan a conciencia. Casi llora al sentir el agua caliente, el contacto de manos humanas sobre su piel mientras lo refriegan con aceites aromáticos. Otro siervo le lava la cabeza, le corta el cabello y le afeita la barba, dejándolo con las trenzas y los mostachos de los que en otro tiempo tan ufano estaba. Un legionario le acerca un espejo de bronce para que se mire. Apenas se reconoce: es una sombra de lo que fue, mas a través del metal lo sigue mirando el hijo de Celtilo.
La puerta de la calle se abre y por ella entran dos soldados. Cuando sus ojos, deslumbrados, se habitúan, reconoce a su viejo instructor: ¡por Belenus, es Calpurnius, el Buey! Está más gordo, pero sigue igual de fornido. Lleva el uniforme de tribunus: ha ascendido.
Calpurnius, que no puede ocultar la conmoción al verlo en el estado actual (y eso que ya no lleva las greñas y harapos de antes), manda que le traigan ropas nuevas, de estilo galo, y que lo vistan con ellas. Se sienta a una mesa y lo invita a acompañarlo.
El rey se dirige con pasos titubeantes hacia el oficial. Se sienta en un taburete y mira a su alrededor: los legionarios no han bajado la guardia en ningún momento. No le van a dejar ni el más mínimo resquicio para la huida.
Calpurnius le sirve un vaso. ¡Es cerveza! La bebe con avaricia. Ha perdido la cuenta de las balas de paja que hace que no la bebía. Está buena, por los dioses, muy buena. El Buey le vuelve a llenar el vaso y ordena que les traigan la comida. El arverno llora al comer los platos que le han traído: salchichas lucanas a la parrilla, estofado de ciervo y lonchas de jabalí asado. Han debido de comprar las viandas en alguna taberna gala, cuya cocina, por cierto, hace honor a su patria.
Los dos enemigos hablan de vivencias comunes, de amigos y paisajes compartidos. Omiten cualquier alusión a la guerra que los enfrentó y al daño que sus pueblos se hicieron mutuamente. Al cabo, entra un centurión y le susurra algo en el oído a Calpurnio. Éste mira al cautivo. Ha llegado la hora. Vercingétorix apura la cerveza y se limpia manos y boca con una servilleta. Un esclavo le coloca un afiligranado torques en el cuello: César desea que luzca impecable. Dos legionarios le ponen grilletes en pies y manos y lo ayudan a caminar.
Al salir a la calle queda cegado por el sol. Cuando consigue ver, exhala un quejido: ahí están sus hijos, vestidos a la usanza celta. ¡Por Lugh! Le ha costado reconocerlos: están hechos unos hombrecillos. Cingétorix luce incluso un tímido bigote. Calpurnius permite a los príncipes abrazar a su padre y les concede unos suspiros de intimidad.
Lo hacen subir a una carreta que carga una jaula de madera y se ponen en marcha escoltados por una centuria. Sus hijos lo acompañan a pie. Lisco, el más pequeño, ha olvidado casi por completo su lengua madre y se expresa en latín. Los han atendido bien, en casa de uno de los legados de César. Han recibido instrucción no sólo militar sino también intelectual. Cingétorix relata ufano que está siendo entrenado en un ludus de gladiadores y que su lanista dice que pronto podrá combatir en la arena de un anfiteatro. Vercingétorix siente un nudo en el alma: el Julio quiere exhibir a su hijo por las arenas de la República, presentándolo como el vástago del fiero arverno al que derrotó en Alesia.
Recorren las calles atestadas bajando hasta el Tíber. Muchas mujerucas lo abuchean al verlo pasar y le lanzan berzas y boñigas. Los hombres se conforman con escupirle e insultarlo. El centurión al mando ha golpeado con su vitis a aquellos que querían agredirlo. Calpurnius va junto al cochero en el pescante y no deja de mirarlo.
Arriban al fin a un edificio colosal, el Circo Máximo, le susurra Bos. Cuando penetran en él, el espíritu se les encoge: casi 300.000 almas estallan en insultos y maldiciones al darse cuenta de su presencia. La pista del circo es casi infinita. No sabría decir cuántos pasos mide. Casi en su totalidad está ocupada por las legiones formadas. Varios carros exhiben los tesoros arrebatados a los galos. Un centenar de pasos más adelante divisa a los cautivos de las diversas tribus conquistadas.
Lo hacen bajar del carro. Empieza a dirigirse hacia el grupo de los prisioneros, pero Calpurnio lo coge del brazo y lo conduce hacia la izquierda. Al fin lo descubre: allí está, encaramado a una cuadriga, con una capa púrpura, el rostro embadurnado también de púrpura y ciñendo la corona que ganó en su mocedad en Mitilene. Allí está su mortal enemigo: Cayo Julio César. Lo mira con odio. César lo contempla con desdén mientras charla con algunos senadores.
Reciben la orden de ponerse en marcha. La cuadriga ocupa el último lugar. Delante de ella hacen marchar a Vercingétorix y a sus hijos, rodeados por la guardia personal del legatus. El arverno saca pecho. Se esfuerza por mantenerse majestuoso, fiero. Que sus muertos se sientan orgullosos de él. Sus hijos imitan su ejemplo y se olvidan del romano que llevan dentro.
Bordean el Palatino por la Vía Sacra y desembocan en el Foro entre las aclamaciones enfervorizadas del populacho. Llegan a las escaleras que conducen a la cima del Capitolio, coronado por el templo a Júpiter Óptimo Máximo, en el que el triunfador sacrificará unos bueyes. El Tullianus queda a la derecha, antes de la escalinata.
El arverno no acompaña a César al Capitolio. Su destino ya está cumplido. Mira alejarse al general sin acritud. Calpurnius permite a sus hijos volver a abrazarlo y manda que los devuelvan a su hogar.
Vercingétorix se vuelve a su antiguo instructor. Le ruega que vele por sus vástagos y que no permita que su cadáver sea arrojado al Tíber, como suelen hacer con los ejecutados en el Tullianum, sino que se ocupe de proporcionarle las honras a las que como galo tiene derecho. No pide una muerte indolora. Eso ya no le importa. No teme a la parca.
Sus guardianes lo guían hacia el agujero que lleva a su celda. Calpurnius se sitúa detrás de él, llevando en las manos un lazo corredizo. Vercingétorix lo mira agradecido. Abre los brazos y salta hacia su sino.
Calpurnius hubo de sobornar a una docena de hombres para que le permitieran retirar a escondidas el cadáver del galo e incinerarlo en la necrópolis de la Vía Aurelia. Llevando una urna con los restos de su otrora enemigo ha llegado hasta las inmediaciones de Gergovia. Ha mandado a unos albañiles galos levantar un sencillo túmulo en el que ha introducido la urna cineraria. Una humilde lápida en celta, en la que sólo se lee «Vercingétorix, el de Celtilo», adornada con el grabado de un torques y un caballo, marca el enterramiento. En torno, un frondoso bosque cuajado de pajarillos, jabalíes, corzos y ciervos. Al galo no le van a faltar visitas, aunque sea sólo de las fieras salvajes. No es un mal sitio para pasar la eternidad, piensa el Buey mientras vierte un cuerno de cerveza sobre la tumba. “A lo mejor hasta me mando construir un enterramiento a tu lado, bárbaro, pero no tengas prisa. Aún me quedan muchas jarras de vino que beber, muchas matronas que consolar, muchos enemigos que degollar antes de reunirme contigo para cazar en las eternas praderas de las que tanto me hablaste”.
Según el historiador Salustio la cárcel de Roma: contiene una sala inferior, llamada Tullianum, que se hunde a doce pies bajo tierra. Está cerrada por muros espesos y cubierta de una bóveda de piedra. Es un calabozo sucio, oscuro, infecto, cuyo aspecto era algo espantoso y horrible.
———————————
Título: El prisionero de Zenda. Autor: Anthony Hope. ISBN: 9788412031034. Páginas: 226. Precio: 14 €. Puedes comprarlo en: LibrosCC, Amazon, Casa del Libro, Fnac, El Corte Inglés y Todos tus libros



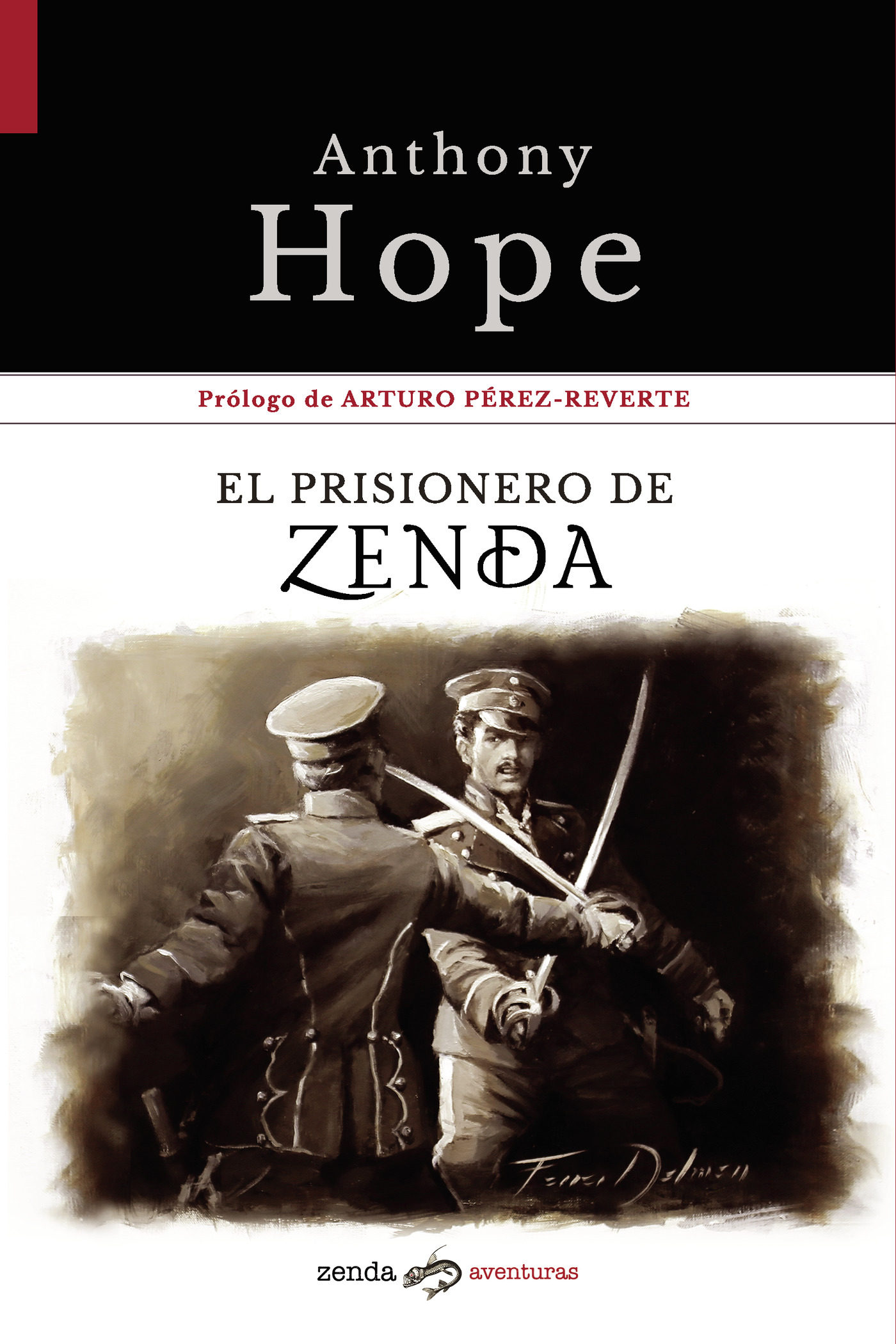



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: