La vida de Eva Bruhns gira en torno a La casa alemana, el restaurante tradicional de sus padres en el que comparten las pequeñas cosas del día a día: desde los entresijos de su trabajo en una agencia de traducción hasta el anhelo de que su novio se decida por fin a pedir su mano. Pero en 1963, en Frankfurt, se celebra el primer juicio de Auschwitz, y Eva colaborará con la fiscalía como intérprete, a pesar de la total oposición de su familia. Al traducir los testimonios de los supervivientes descubre el horror de lo que le sucedió en los campos de concentración y una parte de la historia reciente de la que nadie le ha hablado nunca.
Annette Hess nació en Hannover y empezó su carrera estudiando pintura y diseño de interiores. Ha trabajado como periodista, asistente de dirección y es la guionista más famosa de su país, con exitosas series como Weissensee y Ku’damm 56/59, que han recibido importantes premios como el Premio Grimme y el Premio de la Televisión Alemana. Desde 1998 escribe exclusivamente para la televisión. La casa alemana (Planeta) es su primera novela.
Zenda publica las primeras páginas.
Primera parte
Por la noche había vuelto a haber fuego. Lo olió de inmediato cuando salió, sin abrigo, a la calle, en la que reinaba la calma propia de un domingo y que estaba cubierta por una fina capa de nieve. Esta vez debía de haber sido muy cerca de su casa. El olor acre se distinguía con claridad en la habitual neblina invernal: goma carbonizada, tela quemada, metal derretido, pero también piel y pelo chamuscados. Y es que algunas madres protegían del frío a sus hijos recién nacidos con un pellejo de oveja. Eva se paró a pensar, no por primera vez, en quién podría hacer una cosa así, quién entraba en las casas del vecindario a través de los patios traseros por la noche y les prendía fuego a los cochecitos de los niños que la gente dejaba en los pasillos. «Un loco o los gamberros», opinaban muchos. Por suerte, el fuego no se había propagado aún a ninguna casa. Hasta la fecha nadie había sufrido daños. Salvo los económicos, claro está. Un cochecito de niño nuevo costaba ciento veinte 9 marcos en Hertie, y eso no era moco de pavo para las familias jóvenes.
*
«Las familias jóvenes», resonaba en la cabeza de Eva, que iba de un lado a otro de la acera con nerviosismo. Hacía un frío que pelaba pero, aunque sólo llevaba puesto su vestido nuevo de seda azul claro, no tenía frío, sino que sudaba debido a los nervios. Y es que estaba esperando nada menos que «su felicidad», como decía burlonamente su hermana. Estaba esperando a su futuro esposo, al que quería presentar a su familia por primera vez ese día, el tercer domingo de Adviento. Lo habían invitado a comer. Eva consultó su reloj: la una y tres minutos. Jürgen llegaba tarde.
*
Por delante pasaba algún que otro coche despacio. Domingueros. Nevisqueaba. La palabra se la había inventado su padre para describir ese fenómeno meteorológico: de las nubes caían pequeñas virutas de hielo. Como si ahí arriba alguien estuviese cepillando un enorme bloque de hielo. Alguien que lo decidía todo. Eva miró al cielo gris que se cernía sobre los tejados blanquecinos y se percató de que la observaban; en la ventana del primer piso, sobre el letrero en el que ponía LA CASA ALEMANA, encima de la primera «a» de «alemana» había un bulto marrón claro que la contemplaba: su madre. Parecía inmóvil, pero a Eva le dio la impresión de que se estaba despidiendo. Se volvió deprisa y tragó saliva. Lo que le faltaba: echarse a llorar en ese momento.
*
La puerta del restaurante se abrió y salió su padre. Corpulento, inspirando confianza con su chaquetilla blanca. Haciendo caso omiso de Eva, abrió la vitrina que había a la derecha de la puerta para colocar una carta supuestamente nueva, aunque Eva sabía que eso sólo sucedía en carnaval. En realidad, su padre estaba muy preocupado: se encontraba muy apegado a ella y, reconcomido de celos, esperaba a ese desconocido que estaba al caer. Oyó que cantaba en voz baja, con aparente cotidianidad, una de las canciones populares que le gustaba destrozar. Muy a su pesar, Ludwig Bruhns no tenía nada de oído: «Tarareamos ante el portal y estamos de muy buen humor. Bajo los tiiiiilos».
*
En la ventana, junto a la madre de Eva, apareció una mujer más joven con el pelo rubio claro cardado. La saludó con un entusiasmo exagerado, pero incluso a esa distancia ella se dio cuenta de que estaba abatida. Sin embargo, Eva no tenía nada que reprocharse. Ya había esperado bastante a que su hermana mayor se casara antes que ella. Pero cuando Annegret cumplió veintiocho años y, para colmo, empezó a engordar cada vez más, tras hablar en privado con sus padres, Eva decidió dejar a un lado los convencionalismos. A fin de cuentas, a ella también estaba a punto de pasársele el arroz. No había tenido muchos pretendientes, cosa que su familia no entendía, pues era una muchacha sana y femenina, con sus labios carnosos, su nariz fina y el pelo largo y rubio cobrizo, que ella misma se cortaba, peinaba y recogía en un artístico moño. No obstante, a menudo tenía una mirada inquieta, como si contase con que fuese a acaecer una catástrofe. Eva albergaba la sospecha de que eso asustaba a los hombres.
*
La una y cinco. Y ni rastro de Jürgen. Se abrió la puerta de la casa contigua al restaurante, a la izquierda. Eva vio que salía su hermano pequeño. Stefan iba sin abrigo, lo que hizo que arriba su madre, preocupada, empezase a dar golpecitos en la ventana y a gesticular. Sin embargo, Stefan, terco, mantenía la vista al frente, ya que, después de todo, se había puesto el gorro con pompón anaranjado y los guantes a juego. Tiraba de un trineo, y a su alrededor bailoteaba Purzel, el teckel negro de la familia, un perro insidioso, pero al que todos querían con locura.
— Huele que apesta — comentó Stefan. Eva lanzó un suspiro.
— Y ahora vosotros también. Esta familia es un fastidio.
Stefan empezó a arrastrar el trineo por la fina capa de nieve que recubría la acera. Purzel se puso a olisquear una farola y a dar vueltas como un loco y después hizo caca en la nieve. El montoncito humeaba. Los patines del trineo arañaban el asfalto, sonido al que se sumó el raspar de la pala con la que el padre retiraba la nieve que había en la puerta. Eva vio que se llevaba una mano a la espalda y apretaba los ojos. Su padre volvía a sufrir dolores, algo que nunca admitiría. Una mañana de octubre, después de que llevara algún tiempo con los riñones dándole «una guerra infernal», como decía él, no pudo aguantar más. Eva llamó a la ambulancia, y en el hospital le hicieron una radiografía y le diagnosticaron una hernia discal. Lo operaron, y el médico le aconsejó que dejara el restaurante, pero Ludwig Bruhns repuso que tenía que dar de comer a su familia. Y ¿cómo iba a hacerlo con la pequeña pensión que le quedaría? Entonces intentaron convencerlo de que contratara a un cocinero, para que no tuviese que estar de pie en la cocina él, pero Ludwig se negó a permitir que un desconocido entrase en su reino. La solución, pues, fue dejar de abrir a mediodía. Desde otoño, sólo daban cenas. Desde entonces el negocio se había visto reducido casi a la mitad, pero Ludwig se encontraba mejor de la espalda. Aun así, Eva sabía que el mayor deseo de su padre era poder volver a abrir a mediodía en primavera. A Ludwig Bruhns le encantaba su oficio, le encantaba que sus clientes pasaran un rato agradable juntos, que les gustase la comida y que se fueran a casa satisfechos, llenos y achispados. «Las personas no viven del aire», le gustaba decir. Y la madre de Eva respondía burlona: «El que sabe sabe y el que no, es cocinero». Ahora Eva estaba muerta de frío. Con los brazos cruzados, temblaba. Esperaba con toda su alma que Jürgen fuese respetuoso con sus padres. Ya lo había visto algunas veces tratar mal, con condescendencia, a camareros o dependientas.
*
«¡La policía!», exclamó Stefan.
Se aproximaba un coche blanco y negro con una sirena en el techo. Lo ocupaban dos hombres con sendos uniformes azules oscuros. Stefan se los quedó mirando con profundo respeto. Eva pensó que sin duda los agentes irían a examinar el cochecito que habían quemado, para buscar huellas y preguntar a los vecinos si habían visto algo sospechoso por la noche. El coche pasó por delante casi sin hacer ruido. Los dos agentes saludaron primero a Ludwig y luego a Eva con un breve movimiento de cabeza. En el barrio se conocían todos. Después, el coche patrulla se metió por la calle Königstrasse. «Sí. Probablemente el incendio se haya producido en la colonia. En el edificio nuevo rosa. En él viven algunas familias. Familias jóvenes.»
*
La una y doce minutos. «No va a venir. Ha cambiado de idea. Me llamará mañana y me dirá que no estamos hechos el uno para el otro: “Las diferencias sociales de nuestras familias, querida Eva, son insalvables”.» ¡Paf! Stefan le tiró una bola de nieve. Le dio justo en el pecho, y la heladora nieve le resbaló por el escote. Eva cogió a su hermano por el jersey y tiró de él. «¡¿Es que te has vuelto loco?! ¡Este vestido es nuevo!» Stefan le enseñó los incisivos, su forma de expresar que se sentía culpable. Eva se disponía a regañarlo más, pero en ese momento apareció el coche amarillo de Jürgen al final de la calle. El corazón empezó a latirle desbocado, como un ternero presa del pánico. Eva maldijo su delicado tejido nervioso, que incluso la había obligado a ir al médico. Respirar despacio, cosa que no consiguió. Y es que, de pronto, mientras se acercaba el coche de Jürgen, supo que sus padres no estarían nada convencidos de que ese hombre pudiera hacer feliz a su hija. Ni siquiera con el dinero que tenía. Ahora Eva distinguía su rostro a través del parabrisas. Parecía cansado. Y serio. Ni siquiera la veía. Durante un instante terrible, a ella se le pasó por la cabeza que aceleraría y pasaría de largo. Pero entonces pisó el freno, y Stefan soltó: «Pero si tiene el pelo negro. ¡Como un gitano!».
*
Jürgen se acercó demasiado a la acera y los neumáticos chirriaron contra el borde. Stefan cogió de la mano a Eva, que notaba cómo se le derretía la nieve en el escote. Jürgen apagó el motor y se quedó un instante sentado en el coche. Nunca olvidaría la imagen: las dos mujeres, una gorda y una bajita, asomadas a la ventana sobre la palabra «Casa», pensando erróneamente que no se las veía; el niño con el trineo que lo observaba fijamente; el fornido padre quitando la nieve con la pala, dispuesto a todo a la puerta del restaurante. Lo miraban como se mira al acusado que entra por primera vez en la sala y toma asiento en el banquillo. Todos salvo Eva, cuya mirada rebosaba de amor y miedo.
*
Jürgen tragó saliva, se puso el sombrero y cogió un ramo de flores envuelto en papel de seda del asiento del acompañante. Se bajó y fue hacia Eva. Quería sonreír, pero de repente algo lo mordió breve pero dolorosamente en la pantorrilla. Un teckel. «¡Purzel! ¡Fuera, fuera! — exclamó Eva —. Stefan, llévalo dentro. Mételo en la habitación.» Stefan refunfuñó, pero cogió al perro, que movía las patas, y lo metió en la casa.
Eva y Jürgen se miraron cohibidos. No sabían muy bien cómo debían saludarse, teniendo en cuenta que los observaba la familia de Eva. Al final se dieron la mano y dijeron a la vez:
— Lo siento, son muy curiosos.
— Menudo comité de bienvenida. ¿A qué debo este honor?
Cuando Jürgen le soltó la mano, el padre, la madre y la hermana desaparecieron como conejos en sus madrigueras. Eva y Jürgen se quedaron a solas. En la calle soplaba un viento glacial.
Ella preguntó:
— ¿Te apetece comer ganso?
— Hace días que no pienso en otra cosa.
— Lo único que tienes que hacer es llevarte bien con mi hermano pequeño. Si lo consigues, te los ganarás a todos.
Se rieron los dos, sin saber por qué. Jürgen fue hacia la puerta del restaurante, pero Eva lo llevó hacia la izquierda, a la casa. No quería hacerlo pasar por el comedor en penumbra, que olía a cerveza derramada y a ceniza húmeda, de modo que subieron por la encerada escalera, con el pasamanos negro, a la casa, que estaba justo encima del restaurante. El edificio, de dos plantas, lo habían reconstruido cuando terminó la guerra, después de que un ataque aéreo destruyera la ciudad casi por completo. La mañana que siguió al infierno, en pie sólo quedaba la larga barra, a la intemperie, expuesta a las inclemencias del tiempo.
—————————————
Autora: Annette Hess. Traductora: María José Díez. Título: La casa alemana. Editorial: Planeta. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.


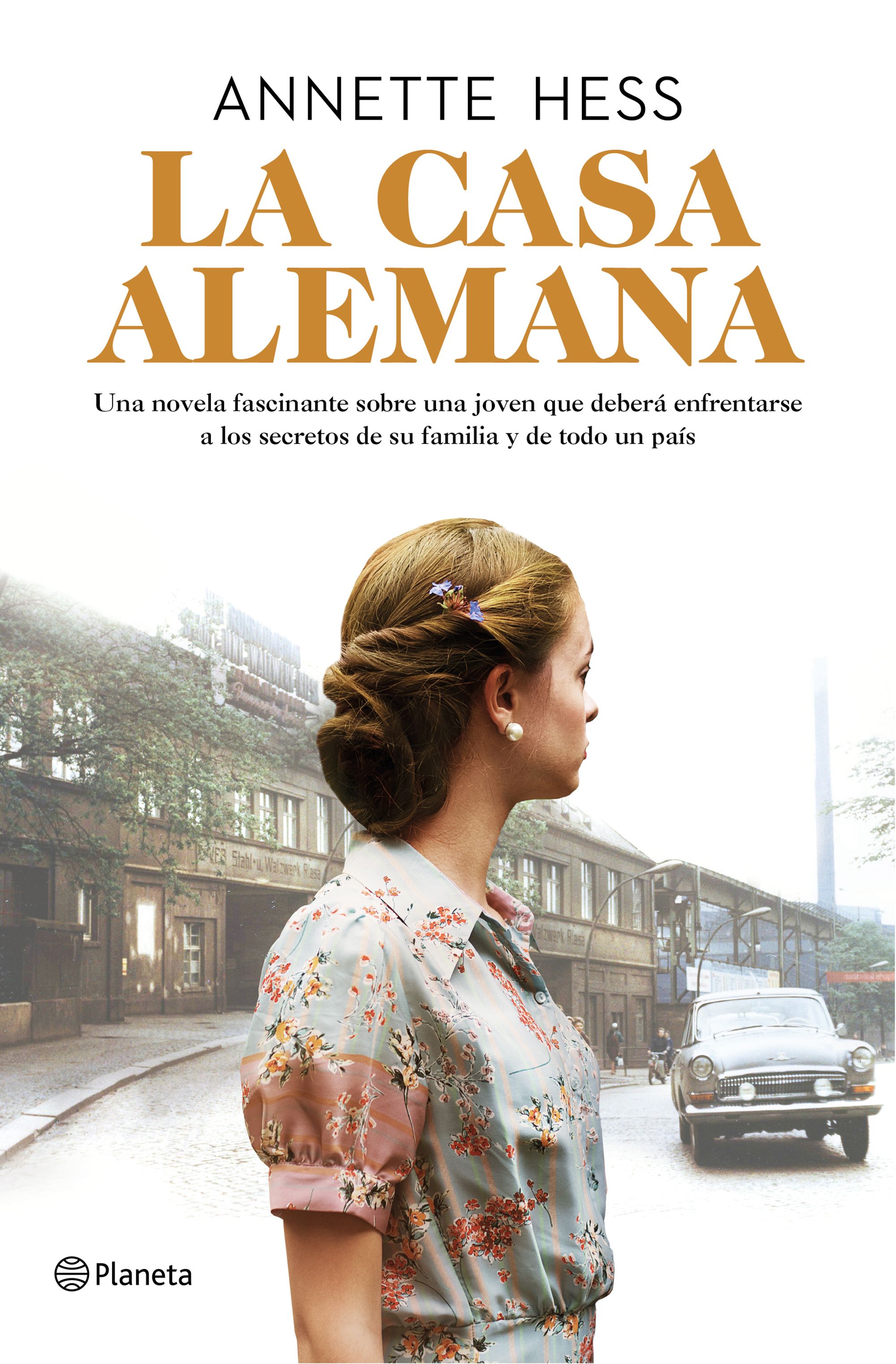



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: