La Edad Media es un periodo de la Historia terriblemente mitificado, cuando en realidad su estudio es tan fascinante que no se entiende la adulteración a la que ha sido sometida. Por suerte, Federico Canaccini ha emprendido la labor de relatar las grandes batallas que se libraron durante aquel periodo. Y lo hace lejos de la visión eurocentrista que solemos aplicar a esa época.
En Zenda reproducimos un extracto de La Edad Media en 21 batallas (Pasado & Presente), de Federico Canaccini.
******
«COMO UNA MURALLA DE HIELO», POITIERS, 732
Preguntarse cuándo termina una época y cuándo empieza otra es una de las grandes pasiones de los historiadores, atentos a lo que en lenguaje técnico se llama la «periodización». ¿Cuándo comenzará la nueva época después de la que acabamos de vivir? ¿Quién pondrá una cesura? ¿Y qué hecho histórico será tan determinante como para imponer un corte neto? En lo que a nuestros tiempos se refiere, el 11 de septiembre de 2001 podría ser una fecha significativa, pero parece que el conflicto entre Occidente y el islam ha encontrado (al menos por ahora) una resolución, o una aparente calma de dos décadas, como para no justificar una cesura política tan drástica. En los últimos años, sin embargo, ha aparecido una pandemia mundial cuyas consecuencias a largo plazo podrían llegar a provocar un cambio de mentalidad, una revolución en el campo del trabajo (ya en gran parte en marcha), tal vez una crisis demográfica, acaso una crisis económica. Tal vez el bienio a caballo entre 2020 será la cesura entre un mundo «viejo» y uno «nuevo» y quién sabe si el fatídico 2020 llegará a ser una división entre una Alta y una Baja Edad Contemporánea: a los historiadores no les faltará trabajo.
Henri Pirenne, historiador belga que vivió a caballo entre los siglos XIX y XX, formuló una tesis, recibida con cierto recelo por los historiadores de su época, en la que posponía notablemente el fin del mundo antiguo: Pirenne afirmaba, en efecto, que los germanos, en el fondo, no habían provocado realmente el final del Imperio romano, sino más bien una especie de metamorfosis, pues se siguió manteniendo el mismo estilo de vida y los mismos tráficos comerciales que se basaban en el antiguo Mare Nostrum, explotando las mismas rutas que durante siglos habían sido surcadas por los barcos de carga romanos. El verdadero punto de inflexión, para el historiador belga, se produjo en cambio en el siglo vii, cuando, según defendía, la expansión islámica, desde Siria hasta los Pirineos, convirtió el Mediterráneo en un mar ajeno para el Occidente medieval: ello fue lo que llevó a Europa a un período de estancamiento económico, excluyéndola del comercio a larga distancia y transformando su economía en predominantemente agraria y de subsistencia. A fin de cuentas, escribió Pirenne, «sin el islam, el imperio de los francos tal vez nunca hubiera existido y, sin Mahoma, Carlomagno sería inconcebible». La tesis de Pirenne, un hito de la historiografía medieval, ha sido ampliamente discutida y refutada desde diferentes puntos de vista, pero también es verdad que hay mucho de cierto en la visión del historiador belga.
En la Historia Langobardorum de Paulo Diácono, a propósito de la terrible peste del siglo VI que mató incluso al emperador Justiniano en 565, leemos que fue «en la época del gobierno de Narsés cuando se desató una terrible pestilencia, particularmente intensa en la provincia de Liguria. […] Al cabo de un año de semejante fenómeno, las personas empezaron a padecer de glándulas del tamaño de una nuez o de un dátil, que se formaban en la ingle u otras partes más delicadas del cuerpo, y que iban seguidas por un ardor insoportable y una fiebre que conducía a la muerte en tres días». El panorama de Italia era sombrío: «En las casas, carentes de habitantes, solo quedaban los perros y el rebaño, que se había quedado solo en los pastos, sin que lo custodiara pastor alguno. En pueblos y caseríos, antes repletos de hombres, al día siguiente, después de que la gente hubiera huido, solo reinaba un profundo silencio». Lo que nos llama la atención es que el autor señala que «estas desventuras afectaron solo a los romanos y solo a Italia hasta la frontera de los alamanes y los bávaros». Así pues, ¿existe una frontera natural que parece evitar que la enfermedad se propague al resto de Europa? Tal vez no se trate solo de fronteras naturales —los Alpes, en este caso—, sino más bien de la disminución del tráfico comercial recientemente reactivado de forma constante dentro de la cuenca mediterránea: la enfermedad, como ocurrirá en 1348, navegaba velozmente a bordo de buques mercantes. Si esto fue realmente así, en regiones como Arabia y la Galia continental, la Galia Bélgica —excluidas de los grandes intercambios marítimos de la era de Justiniano— apenas habría tenido incidencia la terrible bacteria, si es que no quedaron totalmente a salvo: los Alpes y el gran desierto de Arabia habrían funcionado así como una especie de escudo antipandémico.
EL EMBATE ÁRABE
Las fuentes sobre la pandemia del siglo VI no son muchas ni muy esclarecedoras, pero no es tan descabellado asociar el terrible cuadro descrito para Italia con las demás regiones que daban al Mediterráneo, cuyas rutas acababan de ser reactivadas por los soldados de Belisario tras la reconquista del África de los vándalos, de las costas visigodas de Hispania y de la Italia ostrogoda. Cuando llegó el embate árabe, las ciudades debían de estar en gran parte deshabitadas bien por las guerras que habían asolado las citadas regiones o bien por las enfermedades que habían diezmado la población. Con solo 4.000 hombres, el conquistador de Egipto, Amr, avanzó contra Barca, la principal ciudad de Cirenaica, sin encontrar oposición alguna: toda la región fue conquistada de esta manera. Trípoli, en cambio, resistió un asedio de un mes, gracias a los refuerzos que enviaron los cristianos beréberes. En los mismos años muchas ciudades beréberes fueron abandonadas, como Cairuán por ejemplo, y la población se retiró a la zona montañosa del macizo del Aurés y al territorio entre Orán y Tiaret. En apenas dos años, casi todas las ciudades costeras bizantinas cayeron en manos de los árabes: Cartago, Satfura, Bizerta. Un destino similar corrieron las aldeas beréberes, en ese momento bajo el mando de la sacerdotisa Al-Kahina: en el año 708 solo quedaban algunos escasos focos de resistencia beréber, el más importante de los cuales estuvo representado por la fortaleza de Majjana que acabó capitulando. Todo el norte de África era ya dominio islámico, convertido a la fe del Profeta, y lo seguirá siendo sustancialmente hasta nuestros días.
Las fuentes coinciden en atribuir la conquista de la península Ibérica al caudillo Tariq, gobernador de Tánger, al frente de tropas de origen beréber y musulmán reclutadas entre las diversas tribus de la zona, buenas conocedoras de la riqueza de Hispania, «la más fecunda de las tierras de Occidente», según el obispo Isidoro de Sevilla, pero que se hallaba en unas condiciones políticas muy complejas y probablemente padecía una grave crisis demográfica en las ciudades portuarias, debida a las últimas oleadas de la peste justiniana. La expedición dio comienzo en abril de 711, al pie de un acantilado, hasta entonces llamado Mons Calpe, pero que hoy es conocido por todos como Gibraltar, por el nombre del caudillo que no tardaría en conquistar toda España: Yabal Tariq, es decir, «el monte de Tariq». Lo que empezó tal vez como una operación de reconocimiento o una mera incursión acabó convirtiéndose en una auténtica conquista: en efecto, con solo 7.000 hombres, Tariq derrotó al ejército visigodo dirigido personalmente por el propio rey Rodrigo en el distrito de Sidonia. El soberano, empeñado por aquellos días en sofocar rebeliones en tierra de los vascones o, según otros cronistas, en repeler un ataque franco en la zona de Navarra, llegó a marchas forzadas al sur peninsular donde encontró su destino, probablemente agravado por la traición de sus competidores. Tariq, victorioso, llegó sin tardanza a Málaga, Elvira, Murcia, Sevilla, Córdoba y Toledo para impedir cualquier intento de reunificación de los visigodos recién derrotados. Con una nueva expedición, esta vez dirigida por el gobernador de África, Musa ben Nusair, casi toda la península quedó sometida en poco más de dos años (712-714). En esos mismos años, al otro lado del mundo, los árabes lograron cruzar el río Indo, allá donde los persas siempre habían fracasado, y penetraron en la misteriosa región de Sind, un área situada en el noroeste de Indostán, el fertilísimo valle entre el Indo y el Ganges. Si aún hoy se profesa la religión islámica en aquellas remotas regiones, se debe a estos emprendedores guerreros que, en el siglo VIII, lograron conquistar aquellas regiones, a las que ni siquiera Alejandro Magno había logrado llegar.
HIJOS DE UN MONSTRUO MARINO
La conquista de la España visigoda tuvo implicaciones impredecibles en la región que se extendía más allá de los Pirineos, la Galia de los francos, ahora dividida en las macrorregiones de Austrasia, Neustria, Aquitania, Provenza y Auvernia. Una larga pugna había sacudido el reino franco en la que la aristocracia del palacio real se oponía a los reyes descendientes del mítico Meroveo y, por ello, llamados merovingios: según una tradición recogida tan solo por Fredegario se suponía que era hijo nada menos que de un monstruo marino, el Quinotauro, mientras que no puede descartarse que Meroveo estuviera presente en la batalla de los Campos Cataláunicos junto a Aecio, su padre adoptivo. El Quinotauro, «un toro con cinco cuernos», podría ser un pastiche literario, creado por tradiciones incluso anteriores a Fredegario, que unían el tridente de Neptuno con la transformación de Júpiter en Tauro con motivo del rapto de Europa: por monstruoso que fuera, el Quinotauro no dejaba de ser un animal vinculado al Olimpo y eso bastaba para dar a la casa real orígenes divinos. La dinastía merovingia se apoyó a veces en una, a veces en otra región, donando grandes latifundios para compensar los servicios de los nuevos seguidores, pero obteniendo un resultado completamente diferente —cuando no opuesto— a su afán de fortalecimiento. De hecho, los que se fortalecieron fueron los grandes terratenientes e, involuntariamente, los potentados agrarios, incluidas las grandes abadías que también comenzaron a beneficiarse de inmunidades que causaron poco a poco el debilitamiento del poder real: los nuevos poderosos del reino franco eran pues los funcionarios de la nobleza terrateniente, herederos de la aristocracia y el clero galorromanos. Dagoberto (629-639), hijo de Clotario II, fue el último gobernante merovingio que mantuvo el control directo del reino, después de lo cual sus sucesores tuvieron que contrarrestar cada vez más las injerencias de los mayordomos: si la pugna contra los soberanos había terminado, los condes y duques de Francia intentaron contrarrestar a finales del siglo vii el poder excesivo del señor del palacio de Neustria y Burgundia, Ebroino (681), apoyándose en Childerico II, señor de Austrasia, la región situada entre el Rin y el Marne.
Precisamente en la región de Austrasia surgió Pipino II de Heristal, el verdadero fundador de la dinastía, quien, tras haber eliminado a los demás mayordomos de palacio y haber reprimido la oposición de los grandes terratenientes, gobernó como dux et princeps Francorum, pese a profesar en todo momento obediencia formal al rey en ejercicio.
En estos años, al este del Rin, aparecieron tres poblaciones germánicas que fueron repelidas en parte por el propio Pipino, más que por el rey: se trataba de los frisones, de los sajones y de los alamanes, que fueron sometidos de nuevo. El biógrafo de Carlomagno, Eginardo, describió a los soberanos merovingios con el pelo y las barbas al viento, sentados en tronos, pero olvidadizos del ejercicio del poder, asumido en cambio por los mayordomos de palacio: una historiografía desatenta y en cierto modo injusta, aunque también contaminada por la voluntad carolingia de distorsionar la visión general, los llamó durante mucho tiempo «reyes holgazanes», soberanos aparentemente indiferentes a la política de su reino, consagrados a su fervor religioso o ajenos en todo caso a sus deberes regios. En realidad, en la primera mitad del siglo viii, en muchos de los reinos romano-germánicos se produce una profunda crisis, cuyas raíces se hunden en el rechazo sustancial a las nuevas instituciones monárquicas, herencia del modelo romano, favoreciendo, por el contrario, el ascenso de la aristocracia.
Un hijo natural de Pipino, Carlos, a cargo de Austrasia y Neustria, encabezó nuevas expediciones contra los frisones que intentaban penetrar en los territorios francos, aprovechando las continuas rivalidades internas que serpenteaban entre Neustria y Austrasia. En el 728 dirigió sus tropas contra los bávaros, al sur de la región de los alamanes, frenando sus sueños de autonomía y convenciéndolos para regresar a su condición de estados vasallos de los francos. Dos años más tarde dirigió la enésima expedición militar, esta vez contra los sajones, que se habían asomado peligrosamente al Rin en Turingia, y contra los alamanes, cuyo ducado, que tendía claramente a una peligrosa deriva autonomista, fue suprimido. Todas estas campañas militares, pero sobre todo la que libró contra los que se oponían a su elección en 717, le valieron a Carlos el apodo de «Martel», tal vez «el pequeño Marte» como se ha interpretado varias veces, pero que ha de ser interpretado, sin embargo, quizá más prosaicamente, como arma de destrucción: «como el martillo destruye y pulveriza el hierro y el acero, así Carlos destruyó y pulverizó a todos sus adversarios en la batalla», escribió un cronista de la época.
—————————
Autor: Federico Canaccini. Título: La Edad Media en 21 batallas. Traductor: Carlos Gumpert. Editorial: Pasado & Presente. Venta: Todostuslibros.


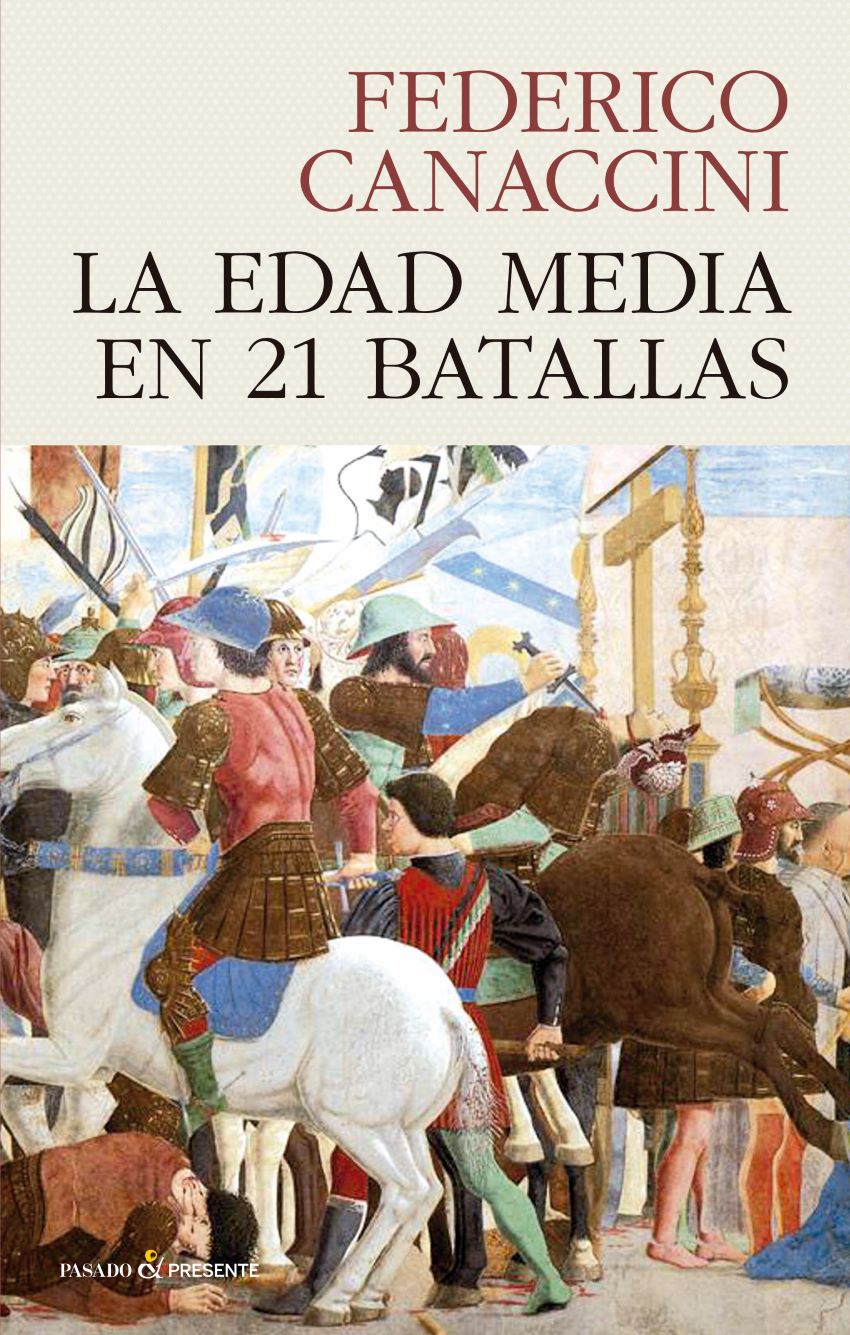



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: