Navona Editorial publica una nueva edición, traducida por Miguel Martínez-Lage, de La mujer de blanco, de Wilkie Collins, que incluye un prefacio a la edición de 1861 donde el escritor dijo: «Siempre he sido de la anticuada opinión de que el objetivo primordial de una obra de ficción no es otro que narrar una historia». Esta novela, «una de las grandes obras de la historia de la literatura», según Jorge Luis Borges, también ha sido publicada bajo el título de La dama de blanco. Ofrecemos el comienzo del libro.
Comienza el relato Walter Hartright,
profesor de dibujo residente
en Clement’s Inn, Londres
I
Estábamos en el último día del mes de julio. El largo y cálido verano ya estaba pronto a terminar, y los fatigados peregrinos que recorríamos las calles londinenses empezábamos a pensar en las sombras de las nubes sobre los maizales y en las brisas otoñales de la costa.
Por lo que a mí atañe, pobre de mí: el verano que así agonizaba me había dejado sin salud, sin ánimos y, a fuer de ser sincero, poco menos que arruinado. A lo largo del año anterior no había administrado mis recursos de profesional con el esmero de costumbre, y debido a mi prodigalidad me vi reducido a la perspectiva de pasar el otoño viviendo con parquedad entre la casa de campo que tenía mi madre en Hampstead y los aposentos que yo había alquilado en la ciudad.
Aquella tarde, según recuerdo, era tranquila y cargada de nubes; el aire de Londres era más pesado que nunca; el murmullo del tráfico rodado se oía muy débil y lejano; a medida que el sol se ponía, los pequeños latidos de la vida en mi interior y en el inmenso corazón de la ciudad parecían menguar al unísono, con redoblada languidez. Me desperecé y alcé la vista del libro que en verdad no estaba leyendo, sino que daba pábulo a mis ensoñaciones, y salí de mis aposentos para refrescarme con la brisa del barrio residencial. Era una de las dos veladas por semana que tenía por costumbre pasar con mi madre y con mi hermana. Así pues, me puse camino al norte, rumbo a Hampstead.
Los sucesos que aún he de relatar me obligan a señalar en este punto que en la época acerca de la que escribo mi padre ya llevaba muerto varios años, y que mi hermana Sarah y yo éramos los únicos sobrevivientes de una familia que estuvo en tiempos compuesta por cinco vástagos. Igual que yo, mi padre había sido profesor de dibujo. Su ejercicio de la profesión le había granjeado un gran éxito, y su afectuosa ansiedad por proveer el futuro de quienes dependíamos de su trabajo le había impelido, ya desde que contrajo matrimonio, a dedicar al pago de un seguro de vida una porción de sus ingresos mucho más cuantiosa que la que la mayoría de los hombres estimaría oportuno reservar para el cumplimiento de semejante propósito. Gracias a su admirable prudencia y a su abnegación, mi madre y mi hermana se vieron a su muerte tan independientes del mundo como lo habían sido de hecho en vida de mi progenitor. Yo heredé sus relaciones profesionales y conté con todas las razones del mundo para estarle muy agradecido por las perspectivas que me aguardaban a la hora de iniciar mi andadura en la vida.
Aún temblaba la quietud del crepúsculo en las lomas más elevadas del brezal y, a mis pies, la panorámica de Londres se había sumergido en una negra hondonada, a la sombra de la noche encapotada, cuando me planté a la entrada de la casa de campo en que habitaba mi madre. Apenas toqué la campanilla cuando se abrió con cierta violencia la puerta de la casa y apareció en el umbral mi ilustre amigo italiano, el profesor Pesca, allí donde habría esperado la presencia de un criado. Salió muy alborozado a recibirme con su parodia altisonante y extranjerizante de un sentido grito de júbilo en inglés.
Tanto por su especial personalidad como, permítaseme añadir, por mi propia apetencia, el profesor merece el honor de una presentación en toda regla. Por puro accidente se ha convertido en el punto de partida de la extraña historia de familia que tengo por objetivo revelar en estas páginas.
Yo había conocido a mi amigo italiano tras encontrarlo en varias casas de la aristocracia, en las que él impartía clases de su lengua y yo enseñaba dibujo. Todo lo que yo sabía por entonces sobre la historia de su vida era que había disfrutado en tiempos de una cátedra en la Universidad de Padua, que se marchó de Italia por motivos políticos (la naturaleza de los cuales sempiternamente se negaba a explicar a nadie) y que llevaba muchísimos años establecido en Londres, donde se había forjado un considerable respeto como profesor de lenguas extranjeras.
Sin ser en realidad un enano —ya que era una persona perfectamente proporcionada de pies a cabeza—, Pesca sí era, creo yo, el ser humano de más baja estatura que había visto yo en toda mi vida, sin contar los que se exhiben en las barracas de feria. Si su presencia física resultaba llamativa en todos los sentidos, más destacaba aún entre todos sus congéneres por la inofensiva excentricidad de su carácter. La idea que al parecer regía su existencia no era otra que su obligación de manifestar su gratitud por el país que le había dado asilo y que le había otorgado un medio de subsistencia, y esa gratitud consistía para él en hacer lo indecible por convertirse en un inglés de pies a cabeza. No contento con hacer a la nación el cumplido de llevar en todo momento un paraguas, ni con gastar en cada ocasión unas polainas y un sombrero blanco, el profesor aspiraba a ser un inglés con todas las de la ley en sus hábitos y costumbres y en su indumentaria. Toda vez que nos consideraba una nación sumamente distinguida gracias a nuestro aprecio por el ejercicio corporal y el atletismo, el hombrecillo se había dedicado sobre la marcha a practicar los deportes y pasatiempos más genuinamente ingleses siempre que encontraba la ocasión; convencido a pie juntillas de que en su mano estaba adoptar nuestros pasatiempos nacionales, sobre todo en el campo, por un elemental esfuerzo de voluntad había dado en convencerse de que era capaz de ponerlos en práctica, de la misma forma en que había adoptado el uso de las polainas y del sombrero blanco.
Lo había visto arriesgar ambas piernas a ciegas en una cacería del zorro y en un campo de críquet; poco después lo vi arriesgar también la vida en la playa de Brighton.
Allí nos encontramos por casualidad y nos bañamos juntos. De haber estado dedicados a uno de los ejercicios específicos de mi nacionalidad, sin duda me habría dedicado a velar por Pesca con el debido cuidado. Lo cierto es que, como los extranjeros tienden a ser en el mar tan capaces de cuidar de sí mismos como lo son los ingleses, nunca se me pasó por la cabeza que el arte de la natación fuera uno más de los múltiples ejercicios que el profesor estaba convencido de poder aprender sobre la marcha. Poco después de habernos alejado ambos de la orilla, me detuve y descubrí que mi amigo no había llegado hasta donde yo estaba, así que me di la vuelta para buscarlo. Con pasmo y con horror advertí que entre la orilla y el punto en que me encontraba no había otra cosa que dos bracitos blancos que por unos instantes se debatieron en la superficie y que acto seguido desaparecieron de mi vista. Cuando me sumergí en su rescate, el pobre hombrecillo estaba tendido, acurrucado y quieto en la oquedad de una roca, con el aspecto de ser muchísimo más pequeño de lo que hasta entonces me había parecido. Durante los pocos minutos que pasaron hasta que lo llevé a la orilla, el aire libre lo reanimó y pudo subir los escalones de la máquina de baño con mi ayuda. Con el restablecimiento parcial de su vitalidad recobró también su magnífico delirio de grandeza respecto al arte de la natación. En cuanto el castañeteo de los dientes le permitió decir palabra, esbozó una sonrisa alelada y comentó que debía de haber sido culpa de un calambre.
Cuando se hubo repuesto por completo y se reunió conmigo en la playa, dejó a un lado su artificiosa reserva británica y se explayó según dictado de su cálida naturaleza meridional. Me apabulló con las más desatinadas expresiones de afecto; exclamó apasionadamente, muy de acuerdo con su exagerado talante italiano, que en lo sucesivo pondría su vida a mi disposición, y proclamó que no volvería a ser feliz hasta el día en que tuviera la oportunidad de demostrarme su eterna gratitud haciéndome un servicio que yo también recordase hasta el fin de mis días.
Hice cuanto pude por detener el torrente de sus lágrimas y sus muestras de afecto, e insistí en considerar todo lo sucedido como buen tema para un chiste, nada más, hasta que por fin conseguí, tal como imaginaba, atenuar el abrumador sentimiento de obligación que había contraído Pesca hacia mí. Poco pude pensar entonces, y poco pensé después de que concluyeran nuestras placenteras vacaciones, que la oportunidad de prestarme un servicio que mi agradecido amigo tanto anhelaba iba a producirse muy pronto; poco pude pensar que él estaría ansioso por aprovecharla sin más dilación, poco sospeché que, con ello, iba a alterar todo el curso de mi existencia y a transformarme de tal manera que casi no sería capaz de reconocerme tal como había sido yo en el pasado.
Con todo, así fue. Si no me hubiera sumergido para rescatar al profesor Pesca cuando él ya estaba tendido bajo el agua, sobre el lecho del mar, en ningún caso habría tenido la menor relación con la historia que en estas páginas ha de relatarse. Posiblemente jamás habría llegado a oír siquiera el nombre de la mujer que ha vivido constantemente en todos mis pensamientos, que se ha adueñado de toda mi energía y se ha convertido en la única influencia rectora que hoy guía mi vida.
—————————————
Autor: Wilkie Collins. Título: La mujer de blanco. Editorial: Navona. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro


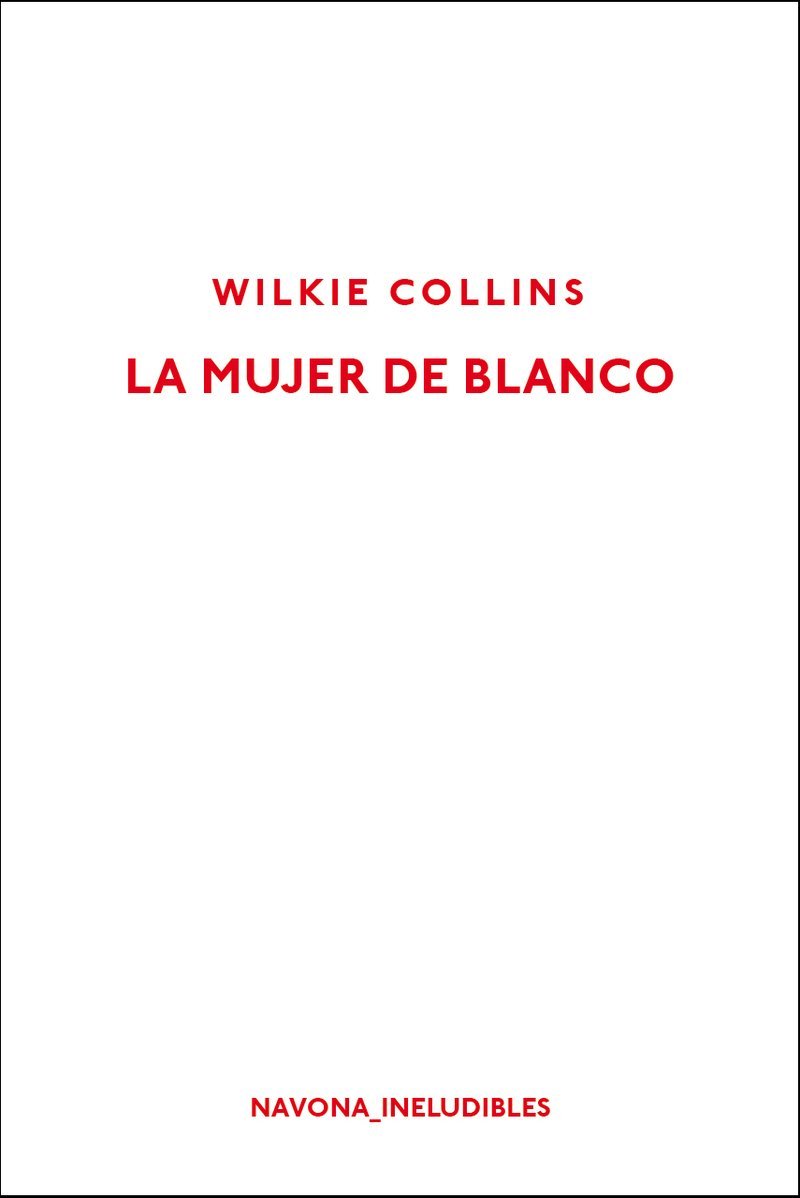
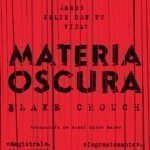


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: