En los últimos 35 años, Joaquín Luna lo ha visto todo y ha escrito de ello en la Vanguardia: de guerras como la de Irak, de la muerte de Paquirri y de mundiales de fútbol. En Menuda tropa, Luna cuenta cómo ha cambiado el oficio de periodista en las últimas décadas. Zenda reproduce un fragmento de este libro publicado por Península.
1
DON HORACIO:
«PUEDO PARECER INTERESADO,
PERO SOLO ESTOY SIENDO EDUCADO»
«I may look interested but I’m just being polite.» El pequeño cartel, como quien no quiere la cosa, estaba situado en la mesa del director de La Vanguardia de cara al visitante que, como quien sí quiere la cosa, era yo, estudiante de quinto de Ciencias de la Información. Don Horacio Sáenz Guerrero citaba a medianoche a las visitas menores en su despacho, donde ofrecía una imborrable lección de periodismo de calidad. En penumbra, y con una lámpara de mesa por toda iluminación, el director del rotativo leía, repasaba y corregía todas las páginas del diario antes de que entrara en imprenta. Un camarero —la redacción tenía bar y camareros— le traía un café corto, y don Horacio encendía con parsimonia un cigarrillo rubio.
He aquí todo lo que un periodista podía anhelar: trabajar a medianoche, tomar cafés sin temor al insomnio y el privilegio de moldear la actualidad. La mirada de don Horacio, potenciada por unas gafas gruesas, era muy expresiva y de un paternalismo con el que siempre estaré en deuda.
La primera cita en el despacho del director de La Vanguardia, allá por 1980, fue deslumbrante y cinematográfica. Don Horacio había ingresado en el periódico en 1943, con veintiún años, empujado por la necesidad de aportar un sueldo a su familia —su padre, periodista, murió joven— en pugna con su otra pasión, la medicina. Ganó el periódico, del que fue nombrado director el 20 de octubre de 1969.
Un dato eleva la estatura del personaje: fue el primer director bajo el franquismo nombrado libremente por la propiedad, la familia Godó, y no por el régimen. Cuesta de entender, pero así funcionaba el franquismo, que si en 1939 había impuesto como director de La Vanguardia a una figura nefasta como Luis de Galinsoga —incluso al margen de su anticatalanismo—, a finales de los sesenta aceptaba, en la fase de «aperturismo» del segundo franquismo, a un director de La Vanguardia como Sáenz Guerrero, heredero del estilo liberal de otros de sus directores «de toda la vida», como Sánchez Ortiz, Miquel dels Sants Oliver, Gaziel o incluso Manuel Aznar (hombre viajado, diplomático y abuelo del expresidente José María Aznar).
Yo asistía admirado a la ceremonia nocturna de la corrección de las copias sin saber qué saldría de la visita: allí estaba una figura del periodismo español del siglo XX enmendando con su bolígrafo cuantos errores, gazapos o deslices contenían las pruebas de las páginas, y lo hacía de forma anónima, invisible y certera, porque don Horacio tenía la cualidad, entonces imprescindible, del dominio del lenguaje. Yo no perdía de vista el letrero —el inglés permite decir «no sea usted pesado» sin ofender a nadie—, de modo que respondí con brevedad al pequeño interrogatorio de don Horacio, dirigido a verificar si merecía brindarme una oportunidad profesional.
Estudiaba la carrera en la Universidad de Navarra, del Opus Dei, porque mi padre, con buen criterio, pensó que si esto del periodismo no eran estudios con porvenir, menos lo serían matriculado en Barcelona, en aquellos años agitados, con la perspectiva de huelgas y muchas tonterías. El título de Periodismo en Navarra tenía prestigio y era una cantera contrastada, más allá de la religión o la Obra, tan desconocida en mi casa como la física cuántica.
La empresa de acero inoxidable todavía iba bien, y mi padre tuvo la generosidad de aceptar mi vocación periodística y olvidarse conmigo de la costumbre de encauzar a los primogénitos hacia el negocio familiar. Fue un grandioso acierto, porque años más tarde la empresa se iría al garete, entre deudas traumáticas y lecciones sobre la supuesta «bondad» de la clase trabajadora.
Meses antes de la cita a medianoche en Pelayo 28, en el piso estudiantil de Pamplona se me había ocurrido escribir un artículo escueto y enviárselo a don Horacio, así, por las bravas. Sabía de sus inquietudes gastronómicas, muy en boga en ciertos cenáculos periodísticos de la época, a imitación de la vecina Francia. Plumas, como las de Sáenz Guerrero, Néstor Luján, Bettonica, Óscar Caballero o Carmen Casas, reivindicaban en las páginas de La Vanguardia la gastronomía como una forma de cultura. Y sobre todo una vía de modernización de una España que había superado el hambre pero que en la esfera pública se limitaba a una cocina aburrida, caracterizada por «platos regionales» de los tiempos del Quijote. Todo estaba por hacer en gastronomía. Y por escribir.
El texto que remití a don Horacio estaba muy influenciado por Xavier Domingo, periodista de la Agence FrancePresse que colaboraba en Cambio 16, el semanario más identificado con la Transición. Sus artículos sobre gastronomía eran deslumbrantes, y tenían el grandísimo mérito de desterrar la idea de que la cocina era un asunto conservador y burgués. Eso entonces no estaba nada claro, pero entre él y otra firma progre, Manuel Vázquez Montalbán, contribuyeron a ver la afición a la buena mesa como algo interclasista.
Envié mi parida —sobre la grandeza del pan con tomate, ya me contarán— a la atención del director de La Vanguardia, con el convencimiento de que ni la leería. Me daba igual. Se acercaba la hora de licenciarme y yo era un forofo de La Vanguardia, a la que estaba suscrito mi padre. Sus crónicas cosmopolitas sobre el mundo, entonces tan exótico, me fascinaban. No solo quería ser periodista y vivir del periodismo, como Tintín y Augusto Assía, sino que también soñaba con viajar. Además, La Vanguardia era una institución del mejor periodismo europeo, con una visión liberal del mundo y de la vida.
Yo tenía alergia al izquierdismo tan de los tiempos, y cuatro ideas claras: Estados Unidos era una democracia con sus defectos y la URSS —y los llamados «países satélites»—, una dictadura con defectos incorregibles. Creer semejante obviedad era rareza entre la mayoría de los jóvenes de mi generación.
Una mañana de octubre de 1980, el portero del piso de estudiantes —éramos cuatro— me entregó una carta de La Vanguardia. Buena gente, muy navarro y nada cotilla, el portero nos mostraba simpatía, acaso porque no le montábamos pollos ni lo mareábamos, a diferencia de unas estudiantes vecinas. Incluso se puso de nuestro lado ante la división de la comunidad de vecinos cuando, parodiando los carteles filoetarras, colgamos del balcón del barrio burgués de la Vuelta del Castillo la pancarta «Quini askatu», libertad para Quini, el futbolista del Barça secuestrado. Mantuvimos la pancarta hasta la liberación del delantero centro.
La misiva determinaría mi vida. Sin exagerar. «He recibido su carta y he leído su artículo. Escribe usted bien. Pero con eso no me basta. Tengo muchos colaboradores que escriben bien y para quienes no tengo sitio. La clave se encuentra en los temas y en las necesidades del diario.» Con todo, tomé la respuesta como alentadora y, sobre todo, resultó la confirmación de que La Vanguardia no era un periódico al uso, sino una empresa periodística con formas, gusto y los mejores valores burgueses. Pocos días después, don Horacio llamó a mi casa en Barcelona porque quería conocerme. El piso estudiantil carecía de teléfono y mi padre tuvo que pedir a un conserje del Hotel La Perla, el cuartel sanferminero de la familia, el enorme favor de hacerme llegar el recado.
Don Horacio me propuso una colaboración semanal en el Magazine, entonces en blanco y negro, a base de noticias breves de la semana, aprovechando que le había dicho que leía publicaciones francesas y anglosajonas, una exageración monumental. El no va más: 16.000 pesetas mensuales y la gentileza de firmar la página, una suerte de miscelánea. Se me ocurrió ponerle de título «Lectura despreocupada», algo cursi, en consonancia con el destino manirroto que daba a semejante estipendio: viajes a Barcelona, Madrid y San Sebastián, juego —me convertí en una joven promesa del bingo navarro— y comidas en restaurantes decentes.
El año 1981 fue el del centenario de La Vanguardia, y seguía con admiración cuantos programas emitió TVE, la única televisión existente, sobre la efeméride, como el espléndido documental, producido por el diario, Catalanes universales, donde desfilaban a modo de «ahí queda eso» una serie de personajes de un catalanismo abierto al mundo. Ser catalán siempre había despertado admiración y alguna envidia en España, por mucho que el independentismo sostenga todo lo contrario.
Llegó la graduación, en junio de 1981, y la única oferta de trabajo que tuve y acepté era un puesto en el gabinete de prensa de la Delegación del Gobierno en el País Vasco, en Vitoria, una ciudad pulcra que distaba mucho de ser la alegría de la huerta o el epicentro de nada. Vivía realquilado en pensiones de las que previamente tenía que informar al jefe de seguridad de la Delegación, situada en todo un búnker, el edificio del Gobierno Civil de Álava, para verificar si eran seguras.
Solo traté en una ocasión al ilustre delegado, Marcelino Oreja Aguirre, exministro de Asuntos Exteriores, al que alguna noche me atreví a telefonear para dar cuenta de atentados menores. Nos recibió a los tres periodistas del gabinete en su residencia de Los Olivos, un nombre que a los periodistas les gustaba subrayar por darle pisto, al modo de la Casa Blanca, el Elíseo o el Quirinal. El jefe era el periodista Cayetano González, a quien debía de desesperar con todos mis pecados de juventud, que fueron muchos y variados.
Lo más apasionante de mi corta estancia en Vitoria —entré a finales de junio y me despedí en septiembre— fueron las escapadas a San Mamés para ver el retorno a casa de Zubizarreta y Alexanko, ya con el Barça, y a Donostia aprovechando que se casaba Jaime Oreja Aguirre, diputado, sobrino de don Marcelino y futuro ministro del Interior. Me dejaron viajar en el coche de los escoltas, que circulaba a una velocidad inaudita, sin peajes ni semáforos en rojo y con las pistolas muy a mano. ¡Qué tragedia tan absurda fue el terrorismo de ETA! ¡Y cuánto les costó a tantos darse cuenta del tipo de fanáticos que eran!
Yo iba informando a don Horacio de mi paradero: él me respondía con buenas palabras y la insinuación de que me tenía presente. Ya en Barcelona, estuve tres meses en paro —¡una eternidad!— hasta que en la Navidad del 81 quedó una vacante en la agencia Europa Press de Barcelona, donde había hecho prácticas un verano, y me agarré en cuerpo y alma al puesto. Salvador Aragonés, el director, y Daniel Arasa, jefe de redacción, grandes maestros y buena gente, me enseñaron a redactar una noticia. ¿Es fácil redactar una noticia? Sí, en teoría muy fácil, sobre todo si un buen profesional te enseña, te corrige y te da las pautas. Hay muchos periodistas que no han tenido este privilegio y son capaces de escribir buenos reportajes o entrevistas, pero no de redactar un suceso en tres párrafos. Trabajar en Europa Press fue, además, vacunarse contra el ego, ese monstruo periodístico que o domesticas o te devora, porque las noticias de agencia no van firmadas.
Ya tenía empleo en Barcelona, novia formal y un sueldo digno (40.000 pesetas al mes). Y volvió a telefonearme don Horacio cuando ya no lo esperaba. Diario 16, dirigido por Pedro J. Ramírez, riojano como don Horacio pero de un talante agresivo y americanizado hasta la caricatura, había roto la prohibición de salir a la venta los lunes, un día en que solo salía la prensa deportiva y la Hoja del Lunes de cada provincia, una prebenda para las asociaciones de la prensa, típica del franquismo. Yo tenía muy claro quién era mi maestro riojano favorito, y más desde que vi un cara a cara entre los dos en un programa de TVE de Joaquim Maria Puyal, con esa modernidad de Quim para anticiparse al futuro porque cree en el oficio y lo ha vivido siempre con pasión.
Pedro Jota iba sobrado en el debate, con esa chulería que le caracteriza y ese Watergate que nunca descubre, frente a un Horacio Sáenz Guerrero maestro en las suertes de templar y mandar las embestidas kennedianas. Cuando Ramírez exaltaba las innumerables virtudes de su redacción, su independencia informativa y su fervoroso servicio a la causa democrática de la Transición, con un cierto desdén hacia La Vanguardia, don Horacio le dio un magistral sopapo. Como quien no quiere la cosa: «Espere a que su diario cumpla cien años».
Diario 16 fue hijo de su tiempo, pero La Vanguardia sigue ahí… Que no crea el lector que le tengo manía a Pedro J. Ramírez, al contrario: siento por él admiración y debilidad personal. E incluso ternura desde el día en que don Miguel Urabayen, un profesor ilustre de Pamplona, donde había estudiado Pedro Jota, me comentó que sus primeras crónicas aparecieron en el semanario Norte Deportivo, un hecho que el ego de don Pedro le ha llevado a ocultar sistemáticamente.
Don Horacio me dio la alegría de mi vida. Quería que trabajase en los turnos de fin de semana organizados para que La Vanguardia también saliese los lunes. Cobraría 80.000 pesetas al mes, el doble que en Europa Press, donde trabajaba de lunes a sábado al mediodía. No soy de dar abrazos, pero ese día de junio de 1982 sentí que me daba la alternativa un maestro con un cariño paternal. Don Horacio siempre fue así con sus cachorros. Ya estaba donde quería: en el periódico más atractivo y potente de España. Lo que hiciera de entonces en adelante era cosa mía.
—————————————
Autor: Joaquín Luna. Título: Menuda tropa. Editorial: Península. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro




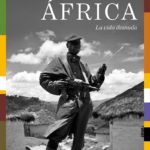

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: