Álvaro Morel, fotógrafo de profesión, recibe el encargo de una editorial para trabajar sobre los puentes de Madrid. Un día cualquiera, mientras revisa unas imágenes en el Café Florida Sol, conoce a Helenka Semionova. La petición de la hermosa joven sobre si puede fotografiarla condicionará el resto de sus días. La convivencia profesional de ambos, hasta la desaparición de Helenka, quedará marcada por la intermitente pasión del afecto y el deseo de dos amantes. Todas las palabras mañana es una apasionante historia de esperas e incertidumbre. Una vida, la de sus personajes, en donde la lealtad y la traición, las ocultaciones y los secretos se aglutinan con la amistad y el enamoramiento. En definitiva, el verdadero amor que la vida les trae.
Zenda adelanta el primer capítulo de la última novela de Juan Pedro Iglesias García, publicada por Caligrama.
***
1
La terminal del aeropuerto
No hace demasiado tiempo que ocurrió aquella historia, sobre todo si la comparamos con la larga existencia de toda una vida. Eso lo admití más tarde, cuando después de tres años recibí una carta suya. Tras leerla, a los pocos días, decidí marcar su nuevo número de teléfono para hablar con ella. Aquella misma mañana, y bajo la creencia de lo que yo había considerado como una eternidad, todos esos años de repente se convirtieron en la fotografía de un anteayer. Su vivo retrato, como cuando nos conocimos y yo poco o casi nada sabía de ella, regresó a mi memoria casi a la misma velocidad con la que un puñado de cenizas se disipan arrastradas por el viento. Habían pasado tres años y lo más importante es que Helenka seguía viva. Tres años sin noticias de ella y vencidos por el más dominante de los silencios. Qué cercano puede parecer el tiempo sobre aquellas historias que se recuerdan en tan solo un instante y ya en la distancia a lo largo de toda una vida. En el caso de Helenka, y quizás en el mío también, toda esa infinita vida bien podría resumirse en las numerosas fotos que le hice durante aquel tiempo y lo que la vida nos regaló entre esperas e incertidumbres. La última vez que supe de ella, yo aún la esperaba sentado en un bar tomando una cerveza; a mi lado, una mochila llena de billetes aguardaba junto a una pistola como salvoconducto hacia otra vida, tal vez una nueva y llena de ilusiones. Siempre es agradable tener la sensación de sentirse esperado. Con Helenka, esperar era casi siempre como una prueba de amor. «Olvídate de mí, de lo nuestro, por el bien de los dos o, mejor dicho, por el tuyo», llegó a decirme días antes de todo aquello, cuando yo aún creía que todo estaba a mi alcance. Pero, aunque uno recuerde determinados hechos que ocurrieron en su vida, a veces la línea temporal se pierde y termina por difuminarse como lo hacen los barcos sobre el horizonte, como si no supiésemos medir bien el recuerdo a través de todo ese tiempo. Esas cosas pasan por momentos y se escapan a nuestro deseo, como me sucedió al perpetuar una parte de mi vida y poner en tela de juicio la idea de si tres años de una vida resultan ser un tiempo exiguo o abundante. Todo depende, pues medir el tiempo supone borrarlo un poco, y eso, en ocasiones, dificulta la ya embarazosa tarea de recordar algunas cosas. Quizás un número no resulte suficiente para medir la intensidad de algo. Las matemáticas y el amor necesitan una geografía donde depositar sus ecuaciones para tener alguna consideración.
«¿Cómo se mide el tiempo de una espera?», me pregunté. Eso uno nunca lo sabe hasta que no recupera algo de lo que ha perdido. Sobre todo porque hacerlo hace que el tiempo actúe como si fuese una goma elástica que se estira sobre la memoria. «¿Y qué son tres años en la vida de alguien si los comparamos con toda una vida?», pensé. Quizá, todo ese tiempo pueda no parecer casi nada cuando uno mira hacia atrás y, tras vivirlo casi todo, observa que ya ha sobrepasado la línea temporal de los cincuenta, como, por el contrario, podría parecerlo todo cuando alguien espera gran parte de ese tiempo unido a la esperanza de que cualquier cosa es posible, como lo que aún no ha ocurrido o lo que desea que suceda. Dicen que la esperanza es lo último que se abandona, aun cuando ya todo está oculto y perdido en la sombra.
En ocasiones, parece que en la vida haya historias que quieren alejarse, como si la propia memoria las distanciase para hacer con ellas un borrón y cuenta nueva. Esas cosas suceden y, aunque nada se olvida, hay historias que se transforman y se desvanecen como la niebla en invierno para marcharse por un tiempo, incluso para borrarse más tarde casi incompletas. Pero, en otros momentos, estas caminan en un estado más puro y siguen ocupando nuestro corazón y nuestro espacio. Lo mismo nos resulta con esas personas que jamás se van del todo, como tampoco desaparecen otros del tiempo en el que surgieron, vivieron o compartieron nuestras propias historias a lo largo de sus vidas.
Recuerdo que durante algunos años trabajé como fotógrafo para una multinacional. Fueron tiempos en los que viví de manera desahogada y falsamente sobre una vida casi artificial. Eso no lo vi o, quizás, no quise verlo hasta algo más tarde después del accidente de Isabel, la mujer a la que había estado unido durante diez años. Por ese entonces, vivía casado con ella y, con frecuencia, al menos una vez por semana, me subía a un avión y me dirigía a algún lugar. Fotografiaba todo aquello que me habían encargado y regresaba con el trabajo concluido. Aquel mundo me permitió conocer a personas con las que compartí muchas de sus historias. En muchos de los ratos muertos, más allá de conocer los sitios o las ciudades, ya fuese en los descansos de un hotel, en cualquier otro lugar que el trabajo me permitía o incluso cuando más tarde ya no necesité dormirme en un avión tras tomarme una pastilla por mi miedo a volar, aprovechaba esos momentos para leer algunos de los libros que me acompañaban en la maleta o aquellos otros que compraba en alguna librería. Con algunas de las historias personales que conocí me pasó como con aquellas que leí, que resultó imposible no habitarlas.
Mucho más tarde, cuando conocí a Helenka y empecé a relacionarme con ella, vivía apartado de aquel mundo ya derribado, un mundo lleno de escombros del que yo aún formaba parte. Hacía ya dos años que me había instalado en la ciudad de Madrid, en un barrio antiguo, de los de antes, de aquellos que tenían su propia historia cosida al asfalto y a las piedras que lo vieron crecer. Un barrio circundado por un río cercano, donde las mujeres en otro tiempo baldeaban y secaban la ropa al sol y dibujaban en sus orillas un prolongado mosaico con lenguas de tela blanca. Un barrio no muy distinto al de ahora, donde los olores del obrador del pan y los fogones de algunos bares se mezclan entre los vecinos y sus calles; con su quiosco de prensa y su boliche de flores; con un gran mercado en la plaza, donde la licenciada Fernández aún conserva su farmacia. Un barrio con sus tiendas, antaño de ultramarinos, y donde ahora una gran mayoría de ellas, por no decir casi todas, han sido ocupadas por chinos. Un lugar en el que, tiempo atrás, la droga y la sangre de las bombas de ETA corrían por las venas de sus muertos. Un barrio de tejados rojos y fachadas blancas, o carmesíes, que hundía entre sus prolongadas calles el verde de las acacias y los plátanos; y en el que, hoy en día, el sonido de las campanas de la cercana catedral o de la iglesia de San Andrés sigue sonando para anunciar las misas y a los muertos. Ese era mi nuevo barrio en la ciudad de Madrid. Probablemente, el lugar más hermoso de la tierra.
Helenka irrumpió en mi vida como el mar sobre una playa, sin obstáculos ni rémoras. Ocurrió casi dos años después de desaparecer Isabel y Roberto, cuando Madrid empezaba a vestirse de otoño. De no haber sucedido, es posible que mi vida hubiese sido más aburrida. Si cabe, menos soportable. Aunque tampoco esas cosas las llega uno a saber del todo. Nadie tiene una bola de cristal con la que adivinar el futuro, como tampoco llega uno a conocer suficientemente todo lo que le ha de ocurrir, incluso aquellas cosas que, según nuestro estado de ánimo o el de aquellos que nos rodean, pudieran sobrevenirnos. Solía oírle decir a Roberto: «Cuídate de la soledad que no desees y de la ignorancia, son los ingredientes perfectos para convocar a muchos fantasmas». Más tarde, con el paso de los años, uno se va dando cuenta de que se puede vivir sin algunas certezas, que el universo no desaparece porque algunas de sus estrellas se extingan o dejen de brillar. Siempre surgen otras nuevas que las reemplazan para que todo siga funcionando. A fin de cuentas, todo en la vida es una cuestión de tiempo y, aunque el tiempo de una espera pueda provocar dolor o arrepentimiento, asimismo nos permite vivir sin renunciar a nosotros mismos mientras se cierra la herida.
En alguna ocasión he considerado si todo aquello que me sucedió con ella fue fruto de nuestro destino, una mera casualidad del azar o las dos cosas a la vez, como también me lo pregunté, tiempo antes, cuando Isabel falleció en aquel trágico accidente y yo descubriera, más tarde, su decidida aventura amorosa. Nunca he sido de esas personas que creen en el destino como tal. Algunos piensan que todo en la vida se ordena como un dogma de fe. Allá cada cual. Más bien, soy de los que piensan que el destino, lejos de lo que uno se busque, no es más que la relación encadenada de algunas casualidades, a veces imprecisas o no deseadas; como aquellos sucesos que ocurren en el cine o las novelas, aun cuando la realidad supera a la ficción. Así es como toda mi vida cambió más tarde y me hizo ver que las cosas ocurren casi siempre de un modo diferente a como las hemos confiado o imaginado; que la suerte o la desgracia, en modo alguno, no siempre están planificadas. Como incluso ahora, en este mismo instante, mientras ojeo una revista. Aquí, sentado en la terminal del aeropuerto de Madrid, y donde, en poco menos de dos horas, me subiré a un avión —juré que no volvería a subirme a un avión después de trasladar las cenizas de Isabel— que me trasladará a un territorio en el que nunca he estado y que, salvo por los libros de geografía, no conozco. Sobre un mapa callejero he señalado con un lápiz el lugar donde he de verme con Helenka, una plaza en la ciudad de Tartu. «La reconocerás bien. Dos amantes se besan bajo un paraguas», me dijo hace unas semanas tras hablar por teléfono. Pensar que mi destino es Estonia, un lugar lejano, apartado del mundanal ruido y casi olvidado por la topografía de esta alterada Europa, me produce una animada embriaguez.
¿Qué nos lleva por amor a realizar los actos más frágiles o absurdos, los más valientes, incluso, los más dolorosos? Pensé en algunas historias leídas y en qué habría sido de nosotros si no hubiésemos conocido la historia de amor de Romeo y Julieta, o la de Penélope, dueña de sí misma y decidida a albergar siempre una esperanza ante el regreso de su amado Odiseo. Incluso ¿qué habría sido de nuestro mundo como tal si este hubiese decidido no regresar nunca a su Ítaca? En verdad, ¿cuál sería el verdadero rostro del amor?
Como en casi todo, siempre surge la duda sobre qué puente has de incendiar o superar, y un día, tras caer en la cuenta de que uno no puede ser Sísifo todo el tiempo, decidí que la piedra que había estado subiendo una y otra vez a lo largo de los años debía dejar que rodase por última vez y olvidarme de ella para siempre.
En mi mochila llevo un pequeño libro de citas y he subrayado una de Khalil Gibran: «El optimista ve la rosa y no sus espinas; los pesimistas miran fijamente a las espinas, sin darse cuenta de la rosa». Es difícil en momentos de la vida ser optimista sin una rosa que mirar. Todo nos parece espina aunque la rosa esté presente.
Me ha dado por repasar —es lo que tienen las interminables esperas, y de eso sé algo— que hoy no estaría aquí o no hubiese tomado la decisión de subirme a este avión si por una casualidad de la vida ya nunca hubiese recibido noticias de Helenka, bien a través de un correo electrónico o un mensaje de texto en el teléfono —era lo más habitual cuando ya nos conocimos y lo que la mayoría de las personas usan hoy en día—, bien a través de una carta, como así ocurrió hace escasas tres semanas —aunque ahora ya casi nadie escribe cartas. De no haberla recibido, resulta difícil averiguar si hubiera vuelto a saber de ella. Quién sabe. También es difícil saber si ella hubiera sabido de mí y, luego, ante la necesidad de encontrarme o localizarme de una manera rápida, hubiera tenido que esperar al menos un poco más de tiempo para recibir una respuesta o señales de mi vida. Pero el amor es tan misterioso que hace que hasta en la más absoluta oscuridad brille siempre una luz tenue, como esas lamparitas que nunca se apagan y permanecen encendidas día y noche. Incluso nada de todo esto estaría ocurriendo en este mismo instante si el día en que la conocí hubiese yo cambiado mi rutina diaria para no aparecer por el café Florida Sol, tal y como solía hacer algunas mañanas, y ya no la hubiera conocido en ningún otro tiempo.
En ocasiones, parece que estemos auspiciados al oír frases como la que no hace demasiado oí a mi vecina Amalia decirle por teléfono a la que debí suponer su amiga mientras yo esperaba a que llegase el ascensor para subir al apartamento.
—¿Sabes? Lo que tiene el destino, al primo de Marta le ha tocado el premio en uno de esos boletos de la lotería. Espera, no te oigo bien. ¿Qué dices? Sí, esa misma, la Bonoloto. Y no te lo vas a creer, echó el boleto la misma tarde del sorteo —dijo.
Seguí escuchando parte de la conversación, distraído aunque obligado en cierta forma. Supe al instante, al menos así lo creí, que no existía tal destino, que el destino era algo más impreciso y no podía deberse el azar de unos números. Nadie en su sano juicio piensa o cree que su destino está en que le ha de tocar la lotería por mucho que juegue. Eso sólo lo piensan los ludópatas. Desde que la gente tiene teléfono móvil, parece que hay personas a las que les gusta que los demás oigan sus conversaciones sin confidencialidad alguna, como si el simple hecho de hablar con alguien a través de un teléfono móvil supusiera siempre algo transcendental. Aunque era una conversación normal, yo no tenía mucho interés en enterarme de algo que no me importaba demasiado; no conocía a la tal Marta, ni a su primo. Parece que todos estamos obligados a enterarnos de todo lo que todo el mundo habla sin parar y sin ningún tipo de cautela, con la sensación de que ha de ser así, y sin casi poder advertir a quien habla por teléfono, a veces, casi gritando, para que baje la voz, y con el temor de que no se convierta la advertencia en un desaire o, incluso, en una falta de respeto. Pero, más tarde, las palabras de la conversación que había oído volvieron a aparecer en mi cabeza como un runrún inconsciente y me hicieron pensar en qué es lo que hace que nuestro destino, si es que existe como algunos piensan, pueda ser diferente o si todo obedece a una mera casualidad o al propio azar. Incluso si, en realidad, todo atiende a lo que buscamos, ansiamos o deseamos disfrutar en un futuro y, tal vez, de esa manera, trazamos con una acción persistente lo que queremos ver como tal.
Así de concluyente, hermoso o fatal puede ser un instante para que, un momento después, toda tu vida anterior haya desaparecido y ni tan siquiera has sido consciente de reparar en su existencia. «Estaba escrito que iba a sucederle», «Era su destino» o «Se lo estaba buscando» son frases que he oído a lo largo de mi vida muchas veces cuando los hechos, casi siempre fatales, aparecen a nuestro alrededor sobre las personas que conocemos o incluso sobre las que no tanto. Hará poco menos de un año, un anciano del barrio al que había visto en ocasiones fue atropellado por un coche. Casi todos los días atravesaba la calle de manera indebida y por el mismo lugar, con el semáforo cerrado para los peatones. ¿Trazaba él su propio destino ante la persistencia de cruzar por donde no debía, a pesar de mirar siempre, mucho antes, con sumo cuidado y hacerlo cuando no circulaban coches? ¿Se convierte el deseo en un destino? En alguna ocasión se lo habían advertido. Al parecer, él siempre esgrimía en tono simpático y burlón que el semáforo estaba muy lejos y que le resultaba más cómodo hacerlo por ahí. Y, como en el caso del tal primo de Marta, ¿jugar a la lotería le suponía que le fuese a caer el premio? Podía haber echado el boleto en otro momento o tal vez otro día, incluso por la mañana en vez de por la tarde o decidir él marcar los números y no al azar como al parecer pidió a la dueña del despacho de loterías y no ser ya ni el instante el adecuado ni sus números los premiados. Él eso ya no lo hubiese sabido nunca. No porque no deseara que le tocase la lotería —en realidad, no creo que haya nadie que no desee que le toque el premio cuando juega—, pero hay deseos que no pueden convertirse en destino. Como al viejo de mi barrio, ¿deseaba él que le pillase un coche?
Es posible que toda acción de voluntad tenga algo de premeditada. Ansiamos esto o aquello, juzgamos, amamos, odiamos; y casi todo ello se constata con firmeza como el que siembra sobre el terreno una semilla en espera de recoger algún fruto. Pero no existe nada deliberado en el olvido, porque nunca olvidamos a conciencia. Es un proceso a fuego lento, reparador y casi siempre doloroso. No todos olvidamos al instante ni a la misma velocidad aquello que nos lacera como si fuera una cuchilla. No, no es algo inmediato, como nunca olvidamos el éxtasis que produce el amor; ese siempre permanece y dura a pesar del dolor que también nos causa. Olvidar puede ser un acto de supervivencia o de limpieza, según se mire, aunque siempre hay hechos en la vida que jamás dejamos a un lado, mientras permanecen junto a nosotros. Son ellos los que hacen que existamos y, en cierta forma, ejercen su efecto de alerta terapéutica, como esas fotografías que clavamos en un corcho o que ponemos en un marco y que nos sirven para completar los otros momentos que se borrarían sin ellas, incluso las que colocamos dentro de un álbum —ahora menos— y que son siempre el recuerdo lúcido de algo cercano al tiempo de nuestra vida. Recuerdo que a Roberto le gustaba tener siempre fotografías sobre su mesa, siempre a la vista, como si con esa acción ya no fuese posible tacharlas de la memoria al convertir aquellos momentos en algo que se aviva como el sol tras el horizonte.
Como digo, en mi caso, podría haber cambiado de rutina el día en que conocí a Helenka y no ser ella ya nada en mi vida ni yo en la suya. Incluso, después de unos años, tras su marcha, haber cambiado yo de domicilio y no recibir ya nunca su carta, como fue en este caso. Pero nada de todo esto ocurrió, porque tras su marcha, cuando desapareció sin dejar rastro alguno para ahorrarnos más dolor, jamás la olvidé y me quedé esperándola para siempre como lo hacen esas estatuas que adornan los parques y que nunca se borran tras nuestros pasos perdidos.
Sí, todas las personas dejamos una huella y, tras la huella, una sombra inútil de borrar, como la mancha de óxido que, silenciosa, se va dibujando sobre algunos libros viejos para no desaparecer ya nunca y recordarnos el paso del tiempo… La vida puede ser sólo un instante, donde todo se porfía, y después, después ya nada ocurre de la misma manera. Pero también nuestra vida depende de los instantes de otros, de las decisiones de aquellos y de sus momentos inevitables.
Tras leer la carta que Helenka me había escrito pensé en el silencio de estos tres últimos años y esa misma mañana me vino a la memoria una frase que había leído de Oscar Wilde: «A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto y de pronto nuestra vida se concentra en un solo instante».
Fue así, tras conocernos un día y pedirme que la fotografiase, como empecé a pasear por su vida y sus momentos inevitables. Durante un tiempo, nuestras vidas se irían condensando como lo hacen las gotas de lluvia sobre las hojas de un árbol. Un tiempo trazado por la urgente pasión del afecto y el deseo de dos amantes. ¿Acaso no era el tiempo un lugar en el que perdurar a la búsqueda de nosotros mismos? Algunas veces me lo preguntaba, en cierta forma porque lo que me ocurrió con ella fue como un juego y, en otras ocasiones, toda una aventura. Para entonces, el escenario de nuestras vidas se había repartido sobre un tablero de ilusiones.
—————————————
Autor: Juan Pedro Iglesias García. Título: Todas las palabras mañana. Editorial: Caligrama. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.





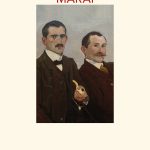
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: