El 19 de septiembre se cumple un año de la erupción volcánica de la isla de La Palma, el volcán Tajogaite, en Cumbre Vieja, y el Festival Hispanoamericano de Escritores, que el año pasado debió ser aplazado por ella, calienta motores para una semana después, el próximo lunes 26 se septiembre, con México como país invitado. Traemos a Zenda cinco entregas literarias de autores de la isla de La Palma, todas ellas relacionadas con la erupción: Elsa López, Anelio Rodríguez Concepción, Ricardo Hernández Bravo, Nicolás Melini y Lucía Rosa González. En esta quinta entrega, la poeta Lucía Rosa González nos presenta un recorrido exhaustivo por el paisaje emocional que ha dejado la erupción. Lucía Rosa González es además la autora de uno de los primeros libros que han sido publicados sobre este asunto, Diario de un volcán, en edición bilingüe español-alemán de la editorial Konkurbuch Verlag Claudia Gehrke.
******
EL VOLCÁN SE HIZO CARNE
Y no es una maldición. Que el fuego preñe la tierra tampoco es una hipótesis improvisada; aquí el volcán es el origen con el que es imposible especular, y va emparejado con la costumbre de ser isla, ebria de verdor; pero, encañonándola por dentro, el volcán fascinado la tuerce y desbarata. Aun así, igual que en una tóxica relación amorosa, es la fuerza complementaria para su truncado corazón de isla.
Y qué contradicción, los palmeros somos menos volcánicos que sosegados, de buena fe jamás dañaríamos ni con un dedo la elocuente estatua de la Maternidad de la montaña Tenisca, ni clavaríamos una uña adrede al Monumento al Agua de la Díaz Pimienta; por dios, son obras de arte de Los Llanos, sería inviable acabar con un pensamiento o una eternidad.
Antes era el ruido del viento y del mar el malestar del silencio.
Pero un volcán copula con la tierra, la posee hasta las entrañas, embiste la carne sembrada y quiebra la armonía de la carne. Engulle la cosecha isleña. Derrumba la mítica rutina, ahoga el viento, le roba sitio al mar, desorienta la cumbre, pisotea el contexto histórico y, podridos por su roña, tal aniquilación provoca un estremecimiento herido. Eso es una violación en cadena.
Este diecinueve de septiembre hará un año que el Tajogaite endiablado golpeó con ira los barrios campesinos del Valle de Aridane. Los sepultó enteritos y les robó la médula. Los desposeyó. Y esta fulminante condena va esclavizada a la melancolía por la pérdida; los nacimientos, las muertes, las orquídeas, los besos en la esquina, la furtiva mirada canela del vecino quebrantando la atracción del azahar y de nuestros ojos desleales, las nalgas del abuelo chamuscadas en la cálida laja del aljibe, la inocencia acorralada: cero niñez, el pijama de estampes azules comprado en Los chinos imitando seda colgado en la tendedera de Maruja y que el volcán deshilachó, la bailarina con el arrugado tutú rosa de tul que crecía con la música Para Elisa al alzar la tapa de ébano de la cajita, ese halo de tristeza encarcelado que aromaba el terciopelo rojo del fondo entre pesetas de oro viejo, la caja de tea llena de cachivaches estrangulada en la buhardilla: el rompecabezas de Carpanta ya sin sombrero, la vida ejemplar de Genoveva de Brabante, el implacable cuento del Enano Saltarín.
Mamá hizo de enano en la adaptación teatral de este cuento en la fiesta de Las Manchas (no se programa la fiesta si no hay teatro). De puntillas en el muro de cemento de la plaza, yo espiaba el milagro. Escondida entre el montón de serrín que suplía la paja estornudó y una migaja casi la asfixia; un pompón de rojizos hilos de estambre en la punta del gorro elevándose entre el serrín la delató ante las carcajadas del público, impasible a su enmascarada muerte nada escénica.
Después del volcán evoco el crujido del serrín fofo en aquel dolorido escenario de tablas y me erizo, como si el mundo entero ardiera, el telón burdeos de colchas de damasco usadas en llamas y, jaleado por el público, un ogro que vomita antorchas corriera y corriera a zancadas detrás del enano y de mí y nos cercara. Adictas a su hechizo, ser pompones flotantes, ser su luz, mamá, ser volcán. Abrazadas al fuego, humeantes, ciegas de infancia, acunándonos. Y en el fondo, repudiando su boca.
Pero ni rastro de las canciones de cuna, desmaterializadas o transpirando mecidas por las piedras. Todo, todito quedó dentro de una hondura compacta y opaca. El rugido bestial de la tierra nos sentenció a un exilio permanente como perennes son las hojas de las parchitas de nuestras pérgolas. Eran.
Y con añoranza tanteamos la dicha transformada en recuerdo; los corrillos vecinales en torno al sol de los conejos. Este es un sol pálido, exclusivo del monte agasajado por la tardecita. De chica desde casa imaginaba, no, más bien reconocía en el horizonte de la Cumbre Vieja la súplica babeante en el hocico de los animalitos que huían entre el pasto delante de la perversa embriaguez del cazador. Cerraba los ojos para no oír las ráfagas de pólvora. La imaginación nos juega esas malas pasadas. Que quede claro que este es un sol que alumbra el monte al atardecer y que no tiene nada que ver con la cacería. Aunque ateridos, el sol de los conejos alentaba las confidencias.
Porque la gente de estos barrios extintos del Valle de Aridane vivía al aire libre, con los ojos puestos en el cielo, protegidos por la mano en la frente a modo de visera, vigilantes por si los mirlos en connivencia con la voracidad redujeran a polvo encandilado las mazorcas de millo; o frente a la amenaza de la lluvia, la brisa, o el levante tramposo al acecho de la cosecha de papas. Tiernitas.
Y no se pierdan el pelo de estambres multicolores de los espantapájaros de las huertas y cercados. Más arte que habilidad; ni un solo durazno mollar devorado por las aterradas grajas ahuyentadas por la bufanda del espantajo, trenzada de ariques y teñida con cochinilla. Si lo piensas con detenimiento, ¡qué afectuosa es la mansedumbre de la gente del campo! Nunca dimos con un espantapájaros vestido de soldado. Ah, sí, solo uno absolutista que se erguía en medio de la viña con gorra verde moral de capitán y apareció ahorcado debajo de la higuera de higos blancos. El pobre. Su sangre de muñeco triste manchando la yerba. Se la jugó por su atuendo bélico.
Porque antes del volcán la gente hablaba con los de al lado en los patios, de refilón tras el parral, o recostados a la sombra de la panza del muro de la huerta arrimados a un café con un dedo de azúcar. Yo bebo el café por el placer del azúcar, nos decía don Angelino con los labios melados.
Ahora las gentes devotas desterradas de Todoque compiten por alquilar en Los Llanos la planta baja de los edificios para engatusar la nostalgia con las agüitas de hortelana y cidrera de su jardín en miniatura; con dos o tres macetitas decoran la lavadora en la diminuta boca del patio. Ya no alardean de sus flores. Hasta hace poco rivalizaban enramando a San Pío (ahora exiliado en el templo de La Laguna), desafiando con su arte enamorado la belleza de las retamas que blanqueaban con su fragancia la montaña.
“Desde casa la veía. La montaña de Todoque. Desde el Callejón de la Gata. Mientras regaba las plantas que mamita adoraba. Y me comunicaba con ella a través de los geranios. ¿Ves este, mamita? De pensamiento morado rematado en lila flojito. Precioso. Con una aspirina en la jarra duran la tira de días. Ahora lo intento, hablar con ella y tal. Pero no están los geranios, y no puedo, no puedo, no me sale. Encorralada en este apartamento. No va en mí. Aquí lo que oigo es un runrún extraño, los pasos de los de arriba, y digo si serán ratones.”
Ahora que no los tiene, los geranios se le enredan en la cabeza. No hay castigo legítimo para un volcán carnívoro.
Tampoco les podemos exigir resignación a las sustancias enterradas o que no abominen del volcán o repriman su desasosiego, ¿por qué es obligatorio decir que estamos bien?
Los muros con los cuadros se han derretido bajo tongas de lava. Si cruzas la reciente carretera que va de Las Norias a La Laguna a través de la lava ingrata, a la derecha, a cien metros, entre los filones recortados de los bordes, intuyes la plata estrujada y a Judas en la última cena, pretendiendo visibilizar su incierta demanda de inmortalidad. En la espesa tiranía del calor, cómo nos conmueven estas presencias fundidas con tanto peso encima.
Todo lo que fue, ahora falta. ¡Queda un monolito blanco que sobresale en la negrura! Pegada a su radiante desamparo, nunca con excavadoras, escarbaría como una gallina, no con sus garras, sino con sus plumas para no lastimar el azul de las paredes de nuestra casa muerta. Por si aún respire.
Y no hay resentimiento contra la nueva carretera tan necesaria como pasos para los pies, qué va, pero al atravesarla ves la soledad y, al escachar la ausencia, oímos los latigazos del barrio y su cadáver suena a yerba empedrada. Y es algo que apasiona a los turistas, rendidos en medio de este universo devastado, conspiran con su negrura que es tentadora, y enaltecen nuestro vacío con sus cámaras. ¡Hacen espiritismo con sus flashes invocando el subconsciente de los seres enterrados! Halagados por la inexistencia.
Hay un placer distante al escachar el mundo y no ver lo que se escacha. La gente que retrata la oscuridad, ¿expresa con las piedras su vacío? Da la impresión de que precisan la desaparición para arrebatarle el brillo a la oscuridad. Y desteñirla.
Porque cualquier cosa que tenga que ver con el volcán no nos deja indiferentes. Nada. Cuando la gente dice tengo un volcán aquí dentro, ¿desprende fuego y nos freiría como boniatos? ¿O lo aseguran porque son lo inconmensurable frente a nosotros que apenas se nos ve, tan desgastados y descendiendo sin dignidad lo mismo que raíces? ¿O para que captemos tal superioridad descomunal que apagarían estrellas con su voz desdeñosa de trueno? La arrogante manifestación del desapego, de otro modo no serían volcán.
Un volcán es lo inabarcable y nos desgarra, ¿perpetuamente? Y no ando con pamplinas; este veintisiete de agosto, por entrada de agua en el reservorio, arrojó un chorro brutal de humo blanco que borró el cielo y la cumbre. Tales salivazos intempestivos nos mantuvieron en vilo; el abismo saboreaba nuestros ojos. Alados.
¿Quién frena un volcán? ¿Tienes que ser ceniza para reconciliarte con los desperdicios de las piedras? A los nueve meses de su extinción, su aureola sugestiva aún nos tortura con su vaho envenenado. Es un pasado omnisciente que transforma en gas el presente inhabitable de las playas de Puerto Naos y La Bombilla; y el porvenir, en un ciclón de polvo huracanado. Si te pones en medio de la desconsolada viña de Tamanca, serás un remolino de ceniza, un tornado de polvo. De polvo empecinado.
Los pámpanos verde tierno de las parras que revientan pasmados agonizan en la penumbra bajo cataplasmas de un metro de ceniza o decapitados por las carretillas de las cuadrillas de limpieza. O tragados por el encanto invasor de los rabos de gato, esa dorada planta carnívora a sus anchas como cuchillos rasgando la ceniza. Ah, volcán imbatible y traicionero.
Y claro; después de un año a la deriva, de asilo en asilo, aquí con unos tíos, allí con las amigas, ahora en el hotel, la gente tiene hambre de hogar y de recuperar. Algo.
¡La tendedera de alambres de colores atados a las tuberías del agua!
Y agarrada al arco del tubo, con las pinzas mordidas en la boca, apartaba el cielo y me encaramaba para ver desde casa siempre el mar. Ser un espacio nuevo nos cuesta. Ah, la intemperie, esa obra de arte tapada solo por nubes. O sol. Nos dan ganas de lamerla para beber su memoria sin agredir árboles ni pájaros. Ni una pluma así de chiquita. ¡Eras nuestro paisaje y gorjeabas, ansiada recompensa! Inalcanzable.
Porque cuidado con el tiempo postvolcánico que es insensible. Cuatro paredes estrechas cuya intención es tumbarnos y aplastarnos. Y no solo nos asfixian, producen hendiduras en la voz magullada de la gente: “Desde que acabó el volcán, presentí que a nosotros nos tocaría un contenedor, y acaban de notificarme la concesión; no he parado de llorar en todo el día. Sí, por supuesto que lo acepto. No nos queda otra”.
Tabican los compartimentos, perforan en el herrumbre unos postigos, destapan una puerta, nos obsequian con una llave y a rodar por la vida como residuos. Un viaje en la oscuridad arrastrándonos como lombrices.
“La casita de madera que nos dieron no está mal, pero amanezco con un disgusto aquí, una fatiga no de hambre, sino un chupadero, igual que el primer día del volcán en que, ya de noche, nos llevaron en la guagua para el hotel.”
Como si la boca del estómago la absorbiera.
Las gentes de las ciudades construyen las ventanas igual que mordiscos. Y al salir por la puerta, de espaldas, la cierran con un plof sin siquiera mirarla; parece que dijeran atrás quedas, límite. Como orillas, nosotros nos aferramos al filo de los tabiques del pisito, alongados a las barandillas del balcón mutilado para alargar su brevedad y oír sin vida a los grillos, un pie entre los barrotes, otro al sol. Al solito. Prolongando el aire. Aunque sea un fisco de aire pero del bueno, qué bien nos viene. Y a pesar de que en los pisos altos el viento nos empuja, aquí arriba la relación con el exterior es más íntima, de manera que orientarnos al mar o a la Caldera nos despliega y convierte en bandada. Qué alivio, ni un indicio de lava. Nos bastan las alas para no ver.
Tras la ventana del apartamentito en el que vivimos en Tazacorte, sobre la butaca de madera falsa, el altavoz en el podio del asiento de rafia cruzada en forma de triángulos en el que sin ton ni son Chavela Vargas calló su balada. De dieciocho euros, la decrepitud prematura del altavoz le tapió la boca a la musa con llévame al río en sus labios de diva. No, el último de mi madre. Paco nos lo recomendó, suena clarito, para lo que tú lo quieres con este tienes. ¿Lo mató mi enfermiza reproducción en bucle?, ¿mis gustos plebeyos? Erradicado su aliento rajado, la butaca liberada de La llorona para siempre, muerta de frío.
Nuestra vecina de Todoque se pasa el día en el ínfimo apartamento sin balcón que le cedió la administración en Tazacorte (pueblo hospitalario hasta la excelencia), buscándole un lugar al acordeón de su marido verseador y bohemio y a la nueva tendedera más liviana que un silbo. Él lo lleva de puta madre, el exilio, sale tempranito a la calle con o sin acordeón y sus décimas, y no molesta, la verdad, ¡pero esta tendedera!, si vieras, la levanto con un dedo y no logro ubicarla, no le encuentro sitio, dice.
La gente del campo no tiende al tuntún. Es un proceso meticuloso que exige perseverancia. Los colores neutros y la ropa de cama en la primera línea; en la segunda, reservada la vista solo para las grajas, la ropa interior. En las azoteas comunitarias, la gente no tiende las prendas interiores. Me parece raro. ¿Las consideran fetiches? ¿Dónde secan sus bragas y calzoncillos? En Las Manchas, de chica, extendíamos las prendas deterioradas engalanando los paredones para disimular con elegancia los agujeros de la intimidad y la pobreza.
Y los perros encerrados. Eso es un crimen. Habituados al cielo, ahora salen a la calle agarrotados, olfatean la aspereza de las aceras, empinan la patita trasera y miran hacia donde se mira cuando se siente vergüenza, y resisten constreñidos persiguiendo una luz, no, más bien la noche extrema donde echarse y encubrir de luto sus miserias.
La seductora naturaleza los mezcló con la noche.
Y aunque juzguemos inalterable la privación de su hábitat en los animales, los chiva su aullido ahogado. Añoran las veredas mortificadas por amores secos, esas plantas rasposas sobre las que orinaban y escarbaban la tierra los gatos escrupulosos, sin maltratar las raíces, para ocultar las sobras de su existencia.
Y al fin, expulsados de su patria salvaje, hurgan un hoyo en la lejanía para hundirse en él y moldear otra realidad en otro paraíso.
*******
Lucía Rosa González (La Palma, 1954). Ha publicado los libros de poesía Casta de rosas ausentes, De dónde el vuelo, Sueños de qué mundo, Páginas trasladadas, La otra música y Vibración de los nombres; en teatro, Otro son, otra danza; en teatro juvenil, Adónde van las brujas; y en narrativa, Diario de un volcán (edición bilingüe español-alemán) y los libros infantiles Donde el volcán nace, La niña de pimienta seca y Javier es una estrella. Traducida al rumano, alemán, eslovaco y húngaro, sus textos aparecen en antologías de varios países.


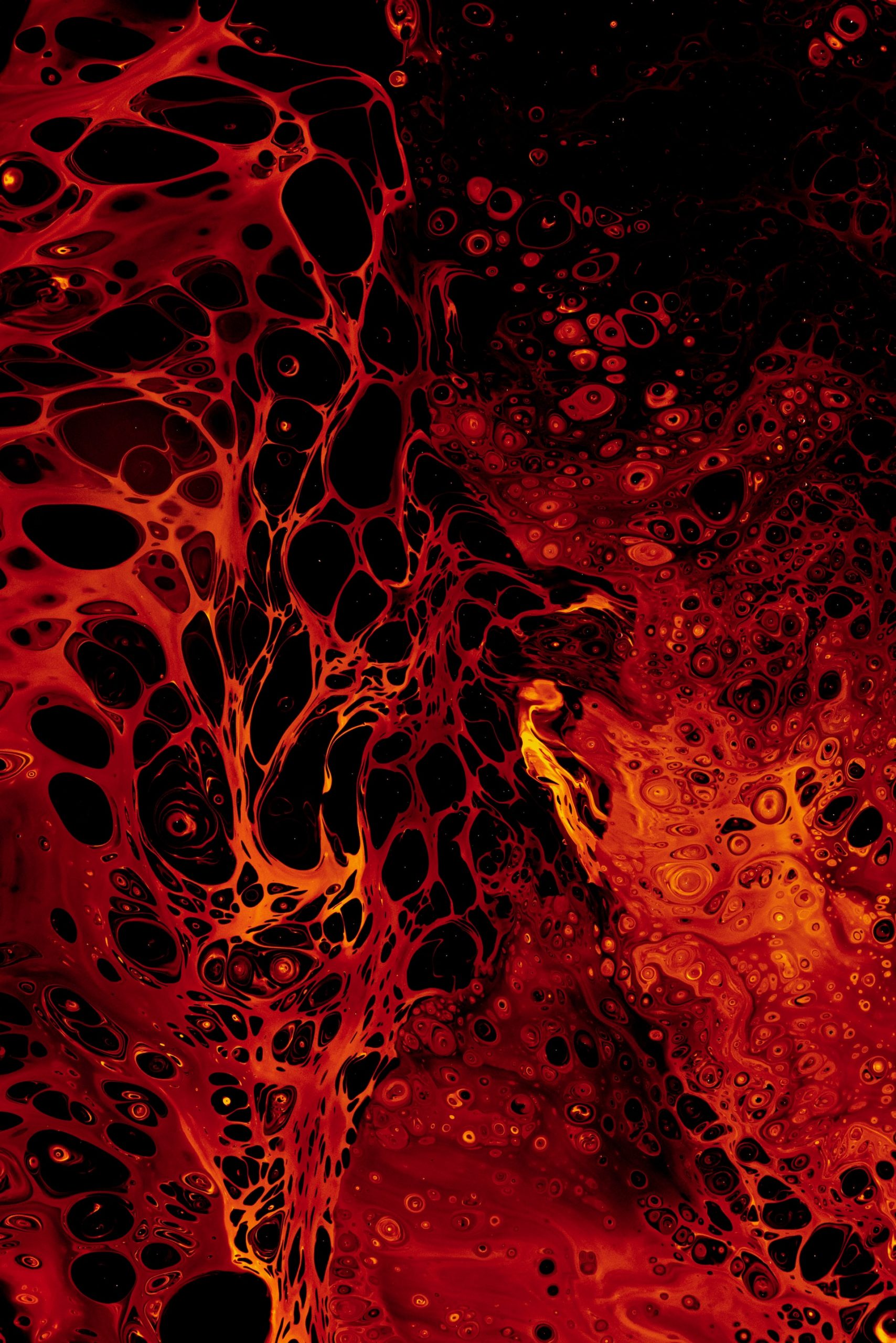





Querida Lucia, en estos tiempos, primero el volcán y ahora el postvolcán, me he sentido tan identificada con tus relatos… Ahora compartimos el acogimiento de Tazacorte, pero también la vida desde un piso. Fíjate que es lo que más me cuesta. El aire libre, los cielos, la tierra bajo los pies…eso se me hace duro. Y mi perro, siempre tan cuidadoso de controlar toda la vida del campo, y ahora esperando a las dos salidas al día y mientras tanto acurrucado en un rincón sin mucho que observar.
Gracias por tu relato.