Este libro está dedicado a una misión inalcanzable: descubrir la música que producen los astros en su eterna danza celeste. O, dicho de otro modo: averiguar los profundos secretos matemáticos que guardan las claves de la belleza y la armonía en el Universo. Todos nuestros conocimientos como seres humanos serán necesarios para la osada empresa: poesía, arte, mitología filosofía… pero también astronomía, física, matemáticas…
Aprendiendo de los grandes sabios de la historia que dedicaron su vida a esta aventura imposible —Pitágoras, Platón, Ptolomeo, Kepler, Newton…—, nos sumergiremos en los conceptos simbólicos que nos brinda el arte de la geometría sagrada, para entender (un poco) y experimentar (mucho más) la grandeza de las leyes numéricas que gobiernan el orden sutil y delicioso de nuestra Creación. Desde la construcción de las escalas musicales y los ritmos poéticos, hasta las mismas proporciones del canon humano, veremos que la máxima pitagórica: «Todo está hecho según el número», es una verdad incuestionable.
Zenda publica las primeras páginas de La sinfonía del universo, de Jaime Buhigas Tallón (La Esfera de los Libros).
Introducción a modo de obertura
El cuello del cisne blanco
Nunca he comprendido esta poesía. Por eso la sigo leyendo y releyendo desde hace años. Y del mismo modo que el autor persigue una forma que no encuentra su estilo, yo persigo una comprensión que me explique la enorme atracción que me genera este soneto, y no la encuentro. Solo alcanzo a vislumbrar un atisbo de toda la verdad que debe ocultar entre sus líneas; solo entiendo versos sueltos, ideas vagas, símiles explicables… Lo demás son imágenes y sensaciones nada más. Esta poesía me ofrece un tipo de experiencia. Leerla me fascina y me frustra a la vez. Seguramente me fascina porque me frustra. E identifico mi sensación con la maravillosa metáfora final: un enorme cuello de cisne blanco, que dibuja una rotunda y concluyente interrogación.
No dar por definitivamente leído un texto, en general, y mucho menos si es poético, es el primer hábito que deberían enseñar en las escuelas. Te invito a que vuelvas a leer el soneto. Te llevará poco tiempo. O tal vez mucho. Depende de ti. Adelante.
No he querido que esta obra maestra de Rubén Darío sea una simple cita inicial, un mero adorno intelectual que acredite ante el lector que quien escribe estas líneas es versado en literatura poética. No lo soy. He querido comenzar con poesía, porque hace ya mucho aprendí que solo el lenguaje poético, poniendo palabra a lo inefable, es capaz de dar una suerte de respuesta a los grandes interrogantes que nos acompañan, nos han acompañado y nos acompañarán, por el hecho de ser seres humanos y habitar la misteriosa realidad que nos da cabida. El libro que comienzas a leer quiere ser ese «abrazo imposible a la Venus de Milo», y como su misión es inalcanzable, la conclusión de todo cuanto escriba en estas páginas siempre querrá ser la misma: el cuello del cisne blanco que nos interroga.
Ignorar es la condición previa para alcanzar conocimiento, es decir, para aprender. Aquel que se afana en aprender es por lo tanto un eterno ignorante. En esta hermosa contradicción radica una parte importante del devenir del ser humano por la existencia. A diferencia del Homo sapiens, las aves, los insectos, las plantas o los microorganismos que comparten planeta con nosotros parecen no necesitar aprendizaje: ya saben todo lo necesario para desarrollar su existencia en la creación. Vienen de fábrica con todo aprendido. Solo precisan sincronizarse con el momento adecuado de su ciclo vital para que sus destrezas, no aprendidas, se manifiesten: los pájaros hacen sus nidos con ramas, sin haber visto jamás a otro pájaro de su misma especie hacerlo. No imitan: saben. Llevan en algún lugar secreto de una desconocida genética la técnica refinada para desempeñar esas acciones asombrosas. Hay aves sastre que literalmente cosen hojas de árboles con sus picos como aguja y telas de araña como hilo, para elaborar sus sofisticadísimos domicilios. Otras hacen nidos de adobe siguiendo una tipología perfecta con tabiques interiores y medidas de seguridad que imposibilitan la entrada de depredadores. Las mariposas monarca recorren miles de kilómetros, entre Canadá y México, dos veces al año, para llegar exactamente al mismo lugar que las vio partir. Y así los ciclos migratorios del planeta tienen a media biosfera en tránsito, conectando en sus itinerarios los puntos más remotos del planeta en un ejercicio de orientación desconcertante. ¿Quién les enseña? ¿Cómo aprenden? ¿Por qué lo saben? O siguiendo con el tema que nos ocupa, ¿son los seres vivos de la creación sabios o ignorantes?
Imagina esta situación: en una estancia cerrada de paredes blancas hay cuatro personas. No parecen atormentadas. Muy al contrario, cada una de ellas se afana por llevar a cabo la actividad que le corresponde dentro del recinto, actividad que desempeña con gusto y buen oficio. En una de las paredes blancas hay una puerta cerrada, también blanca. La actitud ante dicha puerta es diferente en cada sujeto.
El primero de ellos ni siquiera la ha visto. Está tan concentrado en sus quehaceres que no tiene tiempo para detectar puertas en la pared. Cuando cesa su actividad y reposa, está tan entregado a su descanso que tampoco percibe la puerta. La puerta, literalmente, no existe para él.
El segundo de los individuos sí ha detectado la existencia de la puerta. Pero esto no cambia en absoluto su actitud. Sencillamente la puerta no le interesa para nada, y sigue cumpliendo con sus obligaciones, que le son prioritarias.
El tercer individuo es más inquietante. Ha detectado la puerta, pero no tiene ninguna intención de examinarla o abrirla, porque cree saber lo que hay tras ella. En un ejercicio de fantasía ha conjeturado sobre lo que hay más allá de la puerta blanca. Se convence a muerte de su hipótesis. ¿Para qué abrir entonces la puerta?
Y, por último, está el cuarto individuo. Ha detectado la puerta y quiere abrirla. Desea profundamente saber qué hay detrás de ella y abandona sus tareas para entregarse a esa nueva y atractiva causa. De hecho, no comprende cómo sus tres compañeros no sienten la misma necesidad que él, y les incita a colaborar en su investigación. La reacción de los otros es predecible: el primero ni le mira. El segundo le quita importancia a la puerta. El tercero le disuade explicándole con sorprendente autoridad lo que hay detrás de la puerta, y haciéndole ver lo innecesario de su deseo. Por supuesto, el cuarto individuo desconfía de las especulaciones del otro y cuando insiste en abrir la puerta, el tercer individuo le alerta sobre los peligros que la misión acarrea. Dichos peligros son tan ficticios como su versión de lo que esconde la puerta. Además, no aceptar su fantasía, supone para el tercero todo un agravio por parte del cuarto. Si el curioso sigue insistiendo, entonces seguramente el tercer individuo recurrirá a algún método coactivo, tal vez violento, para disuadirle de su propósito. Puede incluso que atraiga a su resistencia a los individuos primero y segundo, ya que la intención del cuarto demora la ejecución de los quehaceres que mantienen ocupados a los habitantes de la estancia. Pero los tres primeros individuos no saben que precisamente abrir la puerta se ha convertido en el único quehacer verdadero del cuarto individuo. Su deseo le ha inflamado el alma y sabe que, antes o después, descubrirá, solo o acompañado, los secretos que se ocultan tras la puerta blanca.
Existe un primer orden de ignorancia, a la que llamaremos ignorancia del bárbaro. Es la ignorancia de aquel que no sabe que es ignorante. Es como el tipo que se empeña en cantar, pero no tiene ningún oído para la música. Su canto es desafinado, pero su oído es tan malo que ni siquiera se percata de ello. Canta a voces. Jamás aprenderá a cantar bien. No hay problema: su objetivo no es cantar bien, es simplemente producir sonido, y esto lo hace con toda solvencia. La ignorancia del bárbaro es pacífica y legítima. No es que el ignorante no sepa nada. De hecho, sabe todo lo que tiene que saber para cumplir con sus funciones asignadas. La ignorancia del bárbaro podría interpretarse como una forma de sabiduría plena. Puede que sea esta precisamente la ignorancia de los animales, de las plantas, de la naturaleza, sabia e inconsciente a un tiempo.
Muy cerca se encuentra el segundo orden de ignorancia: la de aquel que es consciente de su carencia de conocimiento, pero no tiene ningún deseo de vencerla. Indica un grado de consciencia superior a la anterior, pero el resultado es el mismo. Es la ignorancia del acomodado: el individuo se topa una y otra vez con lo que no sabe, pero como no necesita saberlo, continúa con sus tareas. Tal vez saber algo más cambiaría su situación, generaría un movimiento en su vida. Pero ese individuo tiende a la flema, y se siente bien como está. No desea que lo muevan de ahí. El ignorante acomodado fue un aprendiz tiempo atrás, en su juventud olvidada. Adquirió la información y los conocimientos que debía para alcanzar su posición actual, y ahí se quedó, instalado, encajado, colocado. Tal vez dichoso. Quién sabe.
El tercer orden de ignorancia es algo más controvertido: la de aquel que no sabe y cree saber. Esta ignorancia suele estar íntimamente ligada al poder y al control de los demás. Su virtud es la imaginación. Su defecto, la soberbia. Su principal defensa, el miedo a lo desconocido. La llamaremos ignorancia del necio, la misma que Platón desaprueba en su Apología de Sócrates: «Este hombre, por una parte, cree que sabe algo, mientras que no sabe nada». Ante el cuello del cisne blanco, esta ignorancia construye respuestas falsas, e intenta convencer a todos de la veracidad de las mismas. Pueden darse dos casos en esta situación: que el propio ignorante se crea su mentira, en cuyo caso estaremos ante la ignorancia del fanático; o que ni siquiera se la crea y pese a ello se obstine en hacerla creer, por los beneficios que esto le pueda acarrear en términos de poder o control sobre el resto. Esta sería la ignorancia del perverso. En cualquiera de los dos casos estamos ante una ignorancia estéril, que rompe la dinámica dialéctica del aprendizaje, y lo imposibilita.
Por fin, al cuarto orden lo llamaremos ignorancia del curioso. Su monólogo interior dice: «Yo no sé, pero soy consciente de ello». Y aún más: «Yo no sé, pero quiero saber». La ignorancia del curioso produce un deseo. El deseo mueve a la voluntad, y esta a la acción. Es una ignorancia que no quiere serlo, y se vence a sí misma para transformarse. Es la ignorancia del que aprende, como aquellos aventureros que sospechaban que más allá del horizonte, más allá de los mares y océanos, había realidades desconocidas, paisajes inimaginables, animales fantásticos y tal vez seres humanos que esperaban ser descubiertos. Lo sospechaban y se embarcaban hacia el horizonte. Es la ignorancia que te hace abrir la inquietante puerta blanca. Los mapas que elaboraron los cartógrafos que llegaron al Nuevo Mundo estaban inconclusos. Durante mucho tiempo en los límites del trazado del mapa, sobre las zonas no exploradas se escribía la bellísima expresión «terra ignota». No conocían aquellas tierras desconocidas, pero iban en su búsqueda, sin tregua, sin descanso. Sobre este tipo de ignorancia se ha basado la evolución de la humanidad en su modo de habitar la realidad.
Para aprender hay que tener el deseo de hacerlo, y para ello es preciso toparse, en primer lugar, con una puerta cerrada. Una vez que nos situamos ante la puerta y nos aventuramos a abrirla, empieza el complejísimo proceso de aprender. Un sinfín de datos nuevos van a bombardear mis sentidos más allá del umbral de lo ignoto: paisajes, colores, formas, sabores, texturas, sonidos, emociones, contrastes, tiempos, presencias… Toda esa cascada de información penetra en mi mente y activa mi capacidad de aprender de la experiencia nueva.
A muy grandes rasgos, y simplificando en extremo lo que la psicología se afana por escudriñar, ofreciendo una diversidad inabarcable de teorías, vamos a considerar que el aprendizaje, una vez percibida la realidad, se basa fundamentalmente en dos pilares: la memoria y el pensamiento. Memorizar es la capacidad de asimilar y conservar información. Pensar es procesar información para elaborar con ella ideas o conceptos, que a su vez se pueden volver a procesar y asociar para concluir nuevas ideas, conceptos o pensamientos. Desde la Grecia antigua la filosofía nos habla de una herramienta poderosa y distintiva del ser humano, a la que llamamos razón. Sócrates la exaltaba como la más alta cualidad del alma. Cuando el pensamiento es guiado por la razón, parece que los mortales encontramos un vehículo impecable para alcanzar conocimiento y encontrar la certeza. Platón sostenía que el alma racional nos faculta para el conocimiento y nos posibilita para realizar el bien y la justicia. Aristóteles, su discípulo, incluso normalizó los procesos de la razón misma, configurando todo un sistema de algoritmos conceptuales; toda una teoría del pensamiento racional a la que llamó lógica.
La razón guía al pensamiento por los caminos de la lógica, y gracias a ella, la humanidad ha sido capaz de contestar muchos de los grandes interrogantes que se cernían sobre el ser humano y condicionaban nuestra subsistencia en el planeta, especialmente los vinculados con el mundo natural en su dimensión física. El pensamiento científico ha conseguido logros sobrecogedores para la humanidad, y ha cambiado radicalmente, gracias a sus aplicaciones técnicas, el modo de relación del hombre con el planeta, y por lo tanto del hombre con sus congéneres. La ciencia aplicada se transforma rápidamente en técnica, que, a su vez, posibilita nuevos descubrimientos científicos, que se revierten en nueva técnica. Y así estas dos caras de la misma moneda se retroalimentan en una ascensión vertiginosa e imparable. La modernidad nació hace más de cinco siglos enarbolando el triunfo de la razón. La Ilustración se encargó de sacralizarla. Las revoluciones industriales, que en realidad fueron científico-tecnológicas, nos condujeron al mundo que conocemos hoy. La técnica imparable, en forma de computadoras y procesamientos de información digital, habla desde hace décadas de inteligencia artificial. Los argumentos fantásticos de las películas de ciencia ficción que nos admiraban de niños en el cine de barrio se han hecho realidad.
Y sin embargo, hoy por hoy, no hay sistema lógico, megacomputadora o inteligencia artificial que sea capaz de explicar el soneto de Rubén Darío. Para la lógica, una poesía siempre será terra ignota. Nos pongamos como nos pongamos, utilicemos la tecnología que utilicemos, el cuello del gran cisne blanco sigue interrogando a la razón y esta se muestra negligente en la construcción de una respuesta.
Tal vez, llegados al límite de la razón, sea preciso activar otro recurso, otra modalidad de pensamiento. Estoy hablando de un pensamiento no lógico: un pensamiento analógico.
Una analogía es una semejanza existente entre seres o cosas diferentes. Las palabras tienen la clave: si digo que un elemento A es «igual» a B, estoy en una proposición lógica: A y B son lo mismo. Pero si lo dejo en que A es «como» B, estoy ante una proposición analógica: A y B no son lo mismo, pero tienen semejanzas. La proposición analógica obliga a investigar cuáles son las semejanzas, los paralelismos, las coincidencias de dos realidades que se consideran diferentes. Es el vínculo entre las dos entidades lo que realmente me interesa, más que las entidades en sí. El pensamiento analógico actúa por comparación, jamás por definición. Por eso tiene siempre algo de impreciso, de ambiguo, de subjetivo. Es ilógico. Y para la idea actual de razón (que no es ni mucho menos la misma que la de Platón o Aristóteles), es definitivamente irracional.
Pondré el mismo ejemplo que hace muchísimos años me enseñó mi profesor de la asignatura de análisis de formas en la escuela de arquitectura. Observemos estas dos formas:
Si nos dicen que una de las formas se llama taquete, y la otra se llama luova, ¿Cuál es cuál? La inmensa mayoría de personas asociaría taquete al dibujo de la derecha, de líneas rectas y ángulos marcados, y luova al dibujo de la izquierda, sinuoso y lleno de curvas. Así nos ocurrió a los alumnos que estábamos en aquella clase, y así les ocurre a los alumnos a los que les propongo el juego desde hace años. El pensamiento que genera esa asociación no es lógico. Por supuesto que, si aplico la lógica, puedo encontrar factores que justifiquen la asociación: al pronunciar las dos palabras, evoco las grafías de sus fonemas, que comparten características comunes con las líneas de cada dibujo. Las consonantes oclusivas de taquete, los fonemas T y K, la repetición de la E cerrada, nos llevan a identificar el sonido con la forma más dura, más abrupta. Lo contrario ocurre con luova, cuyos fonemas sugieren la curvatura de la línea. Esto lo podría explicar. Y, sin embargo, no ha sido este el proceso mental que nos ha llevado a la asociación. La respuesta ha sido prácticamente inmediata, instintiva, y lo más interesante: mayoritaria. Ciertamente, no se trata de una norma ni una ley. De hecho, siempre hay algún alumno que establece la asociación contraria. No pasa nada. No podemos hablar de error. Llegamos a la asociación por medio de una certeza intuitiva que no comprendemos pero que no obstante admitimos como válida. Así funciona el pensamiento analógico.
Si el pensamiento lógico-racional encuentra su máximo desarrollo en el ámbito de la ciencia y la tecnología, el pensamiento analógico lo hace en el ámbito de la poesía y de las artes. La metáfora, pilar del lenguaje poético, es en sí misma una analogía, una comparación en la que sustituyo una imagen por otra en función de algunas de sus características comunes: el cuello del cisne blanco tiene la misma forma que el signo de interrogación. Ahora bien, al hacerlo, estoy enriqueciendo notablemente el significado de la interrogación, pues la estoy dotando del infinito espectro de sugerencias que aporta el cisne: un ave de terso plumaje blanco, estética, elegante, majestuosa, evocadora de leyendas y mitos universales; el cisne nos lleva a la reina Leda o al caballero Lohengrin; es un ave-serpiente detenida en el instante de su metamorfosis; es un canto al amor romántico; el cisne redime al patito feo y suena siempre a Tchaikovsky… La imagen visual y sonora del cisne nos arrastra a una cascada de analogías. Al cambiar un signo de interrogación por el cuello de un cisne, convierto un concepto en una experiencia, que multiplica hasta lo inimaginable la riqueza de la comunicación, llevándola mucho más allá del mundo racional.
En 1981, el biólogo, neurocientífico y psicólogo estadounidense Roger Wolcott Sperry obtuvo el Premio Nobel por sus trabajos acerca de las funciones de los hemisferios cerebrales. En términos muy genéricos, Sperry comprobó en sus investigaciones que, si bien tienen áreas de percepción funcionalmente similares, cada uno de los dos hemisferios cerebrales percibe y procesa la información de un modo diferente. Se dio cuenta de ello como consecuencia de seccionar el vínculo entre ambos (una especie de gran cable de alta tensión llamado cuerpo calloso) buscando paliar las crisis epilépticas de algunos pacientes. Sperry y su equipo no solo consiguieron acabar con los ataques epilépticos, sino que comprobaron que los individuos sometidos a semejante bricolaje continuaban con una vida aparentemente normal y desempeñaban sin mayor problema las funciones básicas de su rutina. Ver para creer. Esto forjó la hipótesis: cada hemisferio del cerebro actúa, en un margen bastante amplio, de un modo independiente al otro. Y ahí se abrió la vía para la investigación sobre la autonomía de acción de los hemisferios. La conclusión no fue tanto el asociar funciones diferentes a cada hemisferio, sino más bien el descubrir que cada hemisferio procesa la información, es decir, piensa, de un modo distinto. Parece ser que el hemisferio izquierdo es favorable al pensamiento lógico, verbal, analítico y racional, mientras que el derecho es proclive al pensamiento analógico, no verbal, holístico y asociativo.
Tres cuartos de siglo antes, en 1907, Rudyard Kipling se convertía en el más joven ganador del Premio Nobel de Literatura hasta la fecha (y el primer británico). Sin saber nada de hemisferios, ni de cuerpos callosos, ya había escrito en su poema «Los dos lados del hombre»:
Mucho debo a la tierra en que crecí.
Más aún a las vidas que me nutrieron.
Pero sobre todo a Allah, que me dio dos lados distintos en mi cabeza.
Mucho reflexiono sobre el bien y la verdad en las fes que hay bajo el sol.
Pero sobre todo pienso en Allah, que me dio dos lados en mi cabeza, no uno.
Antes me quedaría sin camisa ni zapatos, sin amigos, tabaco o pan que perder por un minuto los dos lados distintos de mi cabeza.
Nada nuevo bajo el sol. Pero en el siglo XX la ciencia y la razón ya llevaban varios siglos ocupando el más alto trono del templo del conocimiento y habían tomado el mando: las investigaciones de Sperry avalaron definitivamente para el hombre moderno el asunto del cerebro bifurcado y sus dos tipos de pensamiento, por más que los artistas, poetas y filósofos de la historia, muchos siglos antes que el propio Kipling, lo venían cantando. Poco importa: el asunto confirma que a una misma verdad se puede llegar por caminos diferentes y aparentemente opuestos.
Una dualidad es siempre conflictiva. Como tendremos ocasión de desarrollar más adelante, la dualidad se elimina con un regreso a la unidad, en virtud de una unión de opuestos complementarios. Esto significa que no conviene dar prioridad a ningún polo, sino encontrar el modo en que ambos generan una tercera visión que sublima y absorbe a las otras. Todo extremo padece a su vez la extraña contradicción de parecerse extraordinariamente a su opuesto, siendo formalmente distintos. Dicho de otro modo: los extremos son análogos. Es el misterioso vínculo entre ambos el que deshace la polaridad. Es con nuestro pensamiento dual armonizado con el que debemos abrir la puerta blanca, si tenemos la suerte o el don, de padecer la ignorancia del curioso. La terra ignota que nos aguarda más allá del umbral precisará para ser explorada tanto de razón como de intuición, tanto de palabras como de sensaciones poéticas. Nuestro cerebro es la unidad. Habrá más allá de lo conocido preguntas que encontrarán su respuesta, rotunda, concreta, lógica. Pero habrá muchas otras que solo se puedan responder con intuiciones, con metáforas, con poesía.
En su fulgurante desarrollo, la ciencia resuelve miles de interrogantes cada día, que demuestran cómo funciona nuestro universo. Pero la respuesta a por qué el universo funciona de ese modo, sigue sin ser hallada. Como dice José Antonio Marina, «la ciencia describe, pero no explica». Las respuestas científicas no hacen más que colocar un poco más atrás, pero un poco más grande, al cuello del cisne blanco que jamás dejará de interrogar. Conviene ser taxativos en este punto: el conocimiento nace de un interrogante, pero siempre acaba con otro interrogante aún mayor. Es nuestro deber, como seres dotados de razón, llevar nuestra comprensión de la realidad hasta donde la razón alcance. Pero por mucho que descubra el ser humano, siempre habrá tierra ignota para la razón, que pese a ello puede ser explorada por otras capacidades. Platón hubiera dicho por otras cualidades del alma. No obtendremos respuestas lógicas, pero sí obtendremos experiencias vivas que también encierran conocimiento. La ciencia acumula información en su búsqueda de la verdad. La poesía y el arte nos invitan a sentir sus reflejos, a oler su esencia, a perfilar su imagen invisible. La ciencia se paraliza ante el misterio. La poesía y el arte lo abrazan y lo asimilan: jamás lo destruyen. Donde la ciencia observa frustrada, el arte contempla dichoso.
El muy ilustre doctor Leonid Ponomarev, experto en física nuclear y miembro de la Academia Rusa de las Ciencias, escribe sorprendentemente en su libro The quantum dice:
La verdadera ciencia es afín al arte, del mismo modo que el verdadero arte siempre incluye elementos de ciencia. Reflejan aspectos diferentes y complementarios de la experiencia humana, y solo nos dan una idea completa del mundo cuando se utilizan juntos. Por desgracia, no conocemos la «relación de incertidumbre» para el par conjugado de conceptos «ciencia y arte». Por eso no podemos asegurar el grado de perjuicio que sufrimos a causa de una percepción unilateral de la vida. (Institute of Physics Publishing, Londres, 1993, p. 23).
La música de las esferas es en sí misma una expresión poética. Considerar que los planetas en su eterna danza cósmica producen la más hermosa armonía sonora es la metáfora más hermosa que conozco. Es la metáfora del orden y de la belleza en el universo. Se la debemos en primer lugar a Pitágoras, pero también a Platón, a Plinio, a Ptolomeo, a Boecio… Y así, Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Johannes Kepler, Isaac Newton… Todos ellos propusieron una respuesta musical, y estética, a sus observaciones astronómicas. Todos ellos científicos; todos ellos poetas.
Todas las propuestas musicales para cifrar la música de las esferas han resultado, a la larga, erróneas, y sin embargo válidas cuando se formularon. Que nadie se decepcione: toda verdad, incluso la alcanzada por vías racionales, es relativa. Tiene su tiempo y su función, y está condenada a ser desacreditada y olvidada, en el camino hacia la gran verdad, que es, por descontado, inalcanzable. Pondré un ejemplo rotundo: Demócrito de Abdera, hace dos mil quinientos años, acertó a considerar que toda la materia estaba formada por minúsculas partículas a las que llamó átomos. Etimológicamente, «átomo» viene del griego y quiere decir «sin división». Demócrito creyó que aquellos átomos, a modo de diminutísimas pelotas macizas, eran la mínima expresión posible de la que se componía el mundo físico. En la combinación microscópica de sus distintos tipos, los átomos creaban los cuerpos macroscópicos que nos rodean. Esta idea sobre la configuración de la materia todavía seguía vigente a principios del siglo XIX en el modelo atómico de Dalton, con pocas variaciones respecto del filósofo griego. A partir de entonces, se sucedieron los que se conocen como «modelos atómicos», y el concepto de átomo se fue sofisticando. El primer quiebro fue darse cuenta de que el dichoso átomo no era indivisible (aunque digo yo que por deferencia a Demócrito, ya nadie se atrevió a cambiar el nombre a la criatura). Thomson en 1904 echó abajo lo de la pelota maciza e imaginó al átomo a modo de una lustrosa sandía en la que las pepitas se llaman electrones con carga negativa y convivían embutidos en la gran masa positiva compuesta de protones. En 1911, Rutherford observará que lo de la sandía de Thomson era muy insuficiente, y se decanta por darle al átomo la forma de un microscópico sistema solar, con la masa y la carga positiva concentrada en un espacio mínimo llamado núcleo, alrededor del cual giran los electrones con carga negativa, en la gran corteza circundante. Después vino Bohr, con sus electrones saltarines, orbital arriba y orbital abajo, y más tarde Sommerfeld, y Schödinger… Y el átomo se vuelve cada vez más divisible, más subatómico y más complicado de entender. La materia física, tal y como la percibimos, la misma que tocamos, olemos y pisamos, no es tal: lo que compone las entrañas de todas la cosas ya no sabemos si son partículas, u ondas, o energía, o todo o nada de todo eso. Con la teoría cuántica de campos el pobre atomito se transforma en un ejercicio de incertidumbre y misterio sin precedentes, cada vez más difícil de asimilar. Llegamos a leer definiciones del tipo «materia es cualquier campo, entidad o discontinuidad traducible a fenómeno perceptible que se propaga a través del espacio-tiempo a una velocidad igual o inferior a la de la luz y a la que se pueda asociar energía», Google dixit, y nos quedamos tan campantes. Incluso en estos últimos tiempos está sobre la mesa el concepto de «antimateria», como componente fundamental y mayoritario del universo, ante la cual, el porcentaje de materia, propiamente dicho, es mínimo. Digan lo que digan, eso de antimateria suena a poesía en estado puro. ¿Qué será lo siguiente? O mejor: ¿era completamente falso lo de Demócrito? Si los modelos de Rutherford o de Bohr fueron superados, ¿no es lógico pensar que los sofisticados modelos actuales también lo serán en un futuro no muy lejano? Entonces, ¿qué respuesta debemos dar los seres humanos cuando se nos pregunte sobre algo tan cotidiano y propio como es la misma materia? ¿Sabemos algo o no sabemos nada? Lo cierto es que dos mil quinientos años después, la materia sigue colgando el cartel de «misterio». Por muy concluyentes que parecieran en su día la pelota maciza, la gran sandía y el minisistema solar, no fueron más que metáforas. ¿Ciencia o poesía?
Lo mismo ocurre con la idea de la música de las esferas. Hoy sabemos que en el sistema solar, en el espacio exterior que transitan sus planetas, no hay aire, por lo que no existe la posibilidad de que produzcan sonido, tal y como lo percibimos los terrícolas. El afán de todos los grandes sabios de la historia por escribir la partitura celeste es un ejercicio trasnochado y aparentemente carente de sentido lógico. De todos modos, la búsqueda de la armonía de los planetas estaba inspirada por una intuición, por un sutil perfume a verdad, tras el bellísimo concepto. Fuera cual fuera su experiencia acústica, aquella música imposible tenía que ser producto de un matemático equilibrio, de un preciso mecanismo de proporciones, que al igual que un colosal instrumento musical, convertía a la creación en un objeto de perfecta afinación bajo un orden exacto y perpetuo. Los griegos lo llamaron Cosmos. La metáfora visual del universo como un instrumento de cuerda en perfecta afinación puede aún rescatarse de muchos tratados no tan lejanos. Seguir la pista de la música de las esferas es labor noble: primero por ser inalcanzable, y segundo porque en el camino encontraremos muchos de los secretos matemáticos de la belleza. Ese es el objetivo de este trabajo. Y cuando lleguemos al límite de la comprensión racional, sabremos lo que tenemos que hacer: activar un modo paralelo de pensamiento y contemplar. Entonces las respuestas, de necesitarlas, solo podrán tener forma de poesía. Einstein decía que la experiencia más bella que pueden tener los humanos es el misterio…
Puede que las melodías celestiales con las que soñaban los antiguos jamás sean audibles. La ciencia ha transformado el palpitar de los planetas en frecuencias de onda, en vibraciones o tipos de energía. Lo ignoro. Tal vez sea otro tipo de música lo que nos aguarda. No importa. Me detengo ante el imposible: asumo con dignidad la seducción del guardián en el umbral de lo ignoto: el cisne. Contemplarlo y deleitarse en su hermosura es también un modo de penetrar en la morada que protege. Él también es respuesta.
—————————————
Autor: Jaime Buhigas Tallón. Título: La sinfonía del universo. Editorial: La esfera de los libros. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.


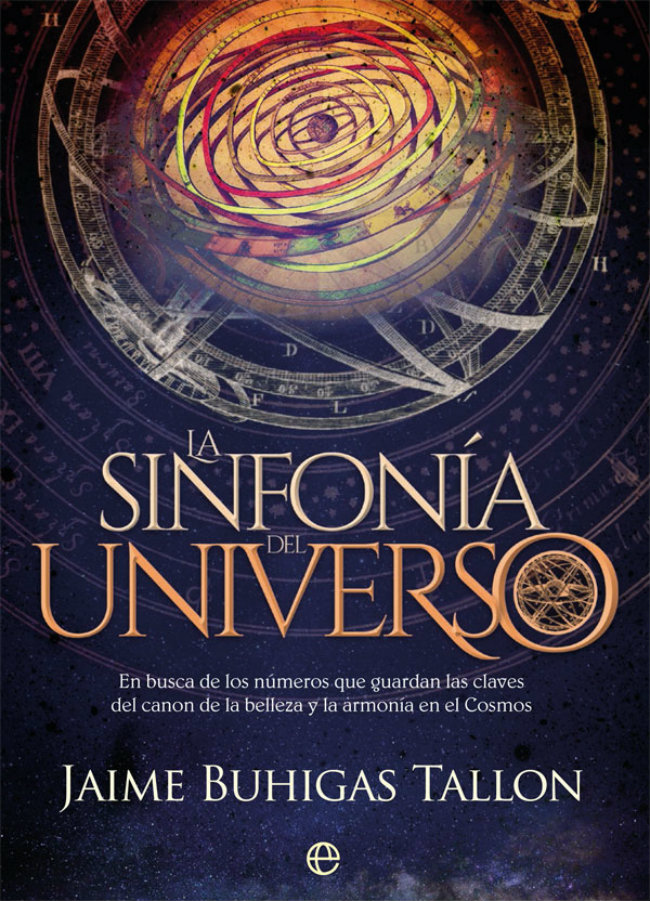


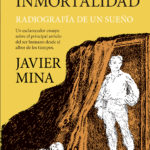

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: