Quince escritores, reunidos por Sergio del Molino, cuentan Historias del Camino en este Año Jacobeo. Este nuevo libro gratuito de Zenda —el quinto en colaboración con Iberdrola—, que lleva por subtítulo Ficciones y verdades en torno al Camino de Santiago, incluye relatos de Rosa Belmonte, Ramón del Castillo, Luis Mateo Díez, Pedro Feijoo, Ander Izagirre, Manuel Jabois, José María Merino, Olga Merino, Susana Pedreira, Noemí Sabugal, Karina Sainz Borgo, Cristina Sánchez-Andrade, Ana Iris Simón, Andrés Trapiello e Isabel Vázquez.
El libro, que no estará a la venta en librerías, está editado y prologado por Sergio del Molino, coordinado por Leandro Pérez y Miguel Munárriz y la ilustración de la portada es de Ana Bustelo. La versión electrónica de Historias del Camino podrá descargarse de forma gratuita en Zenda desde hoy. A lo largo de los próximos días, además, en Zenda iremos publicando los diferentes relatos que pueblan el libro.
Hoy es el turno de Andrés Trapiello y de su relato, titulado «Peregrinos».
***
PEREGRINOS
Dos o tres veranos, de mis catorce a mis quince años, me dio por ir a la catedral muchas tardes, huyendo de los tumultos domésticos y del calor.
Los que hemos sido de León, incluso los que luego menos, nos acordaremos siempre de los peregrinos.
Les veíamos entrar en la ciudad, atravesarla, salirse de ella. Iban ensimismados. Casi siempre hombres. Las pocas mujeres que hacían el camino, iban en compañía de alguien, casi nunca solas.
Eran de una edad incierta, de una edad universal, ni jóvenes ni viejos, diría que tampoco se adivinaba su nación, pero sí su época: todos parecían llegar directamente de la Edad Media sin pasar por ningún otro siglo.
Les divisábamos bordeando los trigales, ya cosechados, secos, de color oro; o dejando atrás algunas choperas, donde se habían detenido a descansar a la sombra, oyendo las hojas que se movían como sonajas de un pandero.
Un peregrino aquí, otro a lo lejos, a veces más cerca, pero cada uno a su aire. Alguno traía un paso vivo, alcanzaba a otro y le dejaba atrás. Quizá le decía algo al adelantarlo, yo no lo oía, pero otras no lo parecía, de tan concentrados como iban rumiando sus pensamientos.
En la inmensidad de los campos, por Mansilla, por la Virgen del Camino, se les veía muy pequeñitos. Daba la impresión de que iban descaminados, como esas hormigas que andan solas, desorientadas, buscando algo, lejos de sus filas indias. Así ellos: aunque el carril era para todos el mismo, parecía que fuesen flotando, como figuras de Marc Chagall.
Los peregrinos que llegaban a León venían casi todos de Sahagún y se dirigían a Astorga. Traían el rostro y las manos curtidas, de color vino, y los labios en salmuera, rotos por la sed y el aire tórrido. Los más serios iban con ropas sencillas, pero los había amantes de la estampa, y no se privaban de su cayada curvada en la punta como un interrogante, su calabacita colgada en ella y una venera cosida en el pecho. Su aspecto era vistoso, completo, aparente.
La mayoría recalaba en la catedral, antes de proseguir la marcha.
La catedral es muy grande, y entonces en León apenas había turismo, solo los peregrinos, tampoco muchos, como el goteo de un grifo que cierra mal. Cinco o seis personas dentro hacen que la catedral parezca más grande que cuando está completamente vacía.
En las tardes calurosas de agosto, entre aquellas paredes de piedra hacía casi frío y se estaba a gusto, como en una sepultura (ya decía JRJ que lo malo de la muerte es solo la primera noche).
Los peregrinos llegaban y se quedaban boquiabiertos por la magnificencia de las vidrieras. Casi ninguno se esperaba eso.
Dejaban sus mochilas en el suelo y se daban una vuelta por el templo con la nuca pegada a la espalda. No temían que nadie se las robase, porque en León en aquella época no robaba nadie. Al contrario, se les socorría, la gente les daba agua fresca al verlos pasar y les preguntaban si necesitaban algo. Como la mayoría eran extranjeros y no entendían, movían vivamente la cabeza, dando a entender que no a cualquier cosa que les ofrecieran. Otros decían que sí, y apuraban de un trago corrido el vaso de agua que ponían en sus manos.
La catedral está orientada a poniente y el sol por la tarde, como sabe todo el mundo en León, pega fuerte en los vitrales y la nave central se llena de colores. Es precioso, como una caja de música, pero de relumbres. Solo les falta sonar. Parece aquello un caleidoscopio.
Algunos de esos peregrinos, en cuanto entraban, se sentaban en los poyetes de piedra que hay corridos en los muros y se quitaban las botas y los calcetines de lana. Al hacerlo se les veía la cara de satisfacción. Eran unos pies muy blancos, rosados incluso, y se veía que los traían medio cocidos y con bojas. Movían los dedos cortos para desentumecerlos y luego apoyaban lenta, voluptuosamente las plantas en las losas del suelo. Daba gusto verles aquella expresión placentera y de alivio. A los que se descalzaban, nadie, ni los sacristanes ni los canónigos, les llamaba la atención por esas licencias.
Descansaban un rato, cargaban de nuevo con la mochila y se iban. Se iban ellos y llegaban otros. Todo el día. Y casi siempre solos.
Yo entonces hubiera dado cualquier cosa por irme con ellos, y ver mundo. Me parecían personajes legendarios, misteriosos. Suponía que los hechos que les habían traído a esas promesas colosales que les obligaban a un sacrificio tan grande tenían que ser también hechos de gran importancia.
Mi vida en León en esa época no era mala, pero ya empezaba a tener mis fantasías y me intrigaban sus vidas, las razones por las que estaban allí, tan lejos de su tierra. Hacían que me preguntara por qué seguía yo en la mía aunque yo no supiera entonces que era eso lo que me estaban diciendo.
Desde entonces no hay vez que no me haya tropezado con un peregrino caminando en Estella, en Silos, en Villalcázar de Sirga, en Hospital de Órbigo, en Lugo, que no despertara en mí esos recuerdos tan antiguos ni las ansias de ver mundo que tenía entonces ni el deseo de dejar León, que acabó cumpliéndose.
Ahora el camino de Santiago se ha puesto de moda y lo tienen organizado como una lanzadera turística. Para mí ha perdido mucho encanto, y aunque ya no está uno para esos trotes, no querría hacerlo, porque veo que los peregrinos se pasan el día entablando amistades en los albergues con otros peregrinos, hablando con ellos por señas y haciendo que les sellen unas cartillas en cada meta volante. Muchos incluso viajan cómodamente, haciendo que les porteen la impedimenta y haciendo paradas en buenos hoteles, donde cenan opíparamente y se duermen viendo la televisión. El ambiente aquel de recogimiento que yo conocí de muchacho ha desaparecido y el camino se parece bastante ya a la romería del Rocío. Muchos incluso ni siquiera creen que el apóstol esté enterrado en Santiago ni las iglesias y ermitas que se encuentran les dicen gran cosa.
Pero sería injusto juzgar a todo el mundo igual. De hecho el peregrino más extraordinario que yo haya visto nunca fue mucho después de aquellos tiempos remotos de mi adolescencia.
Conté el encuentro en Las cosas más extrañas, un libro que se publicó hace treinta tantos años.
El peregrino al que me refiero era un hombre joven, entre treinta y cuarenta años. más bien grueso, pelirrojo de arriba abajo, con la piel lechosa y muchas pecas por toda la cara, y una barba espesa y ancha, como una llamarada de fuego que le nacía de debajo de los ojos. Tenía también una gran pelambrera con pelos como alambres y unas cejas muy pobladas que daban sombra a una mirada azul, casi transparente, de gran dulzura.
Fue en 1992 y ese día me encontraba en Santiago de Compostela haciendo tiempo para subirme a un avión y volver a Madrid después de haber hecho allí lo que los escritores hacen por el mundo, oficio triste el suyo.
Me había cruzado con ese peregrino una o dos veces esa misma mañana. Estaba plantado en la plaza del Obradoiro y hacía sonar una zampoña. La gente que pasaba delante de él se paraba unos segundos a verle tocar aquel instrumento tan extraño que parecía, con su manubrio, una máquina de hacer fideos, pero que sacaba una música tan dulce y humilde, y algunos, antes de proseguir, dejaban unas monedas en el pañuelito que había extendido en el suelo.
Yo había estado paseando solo todo el día por las rúas viejas, sin rumbo fijo, y entonces oí que me llamaba alguien. Me volví y vi que era un buen amigo mío de entonces. Su trabajo, en cambio, era el más bonito del mundo: restauraba catedrales. Estaba en Santiago restaurando el Pórtico de la Gloria. Yo había estado la víspera tratando de ver ese Pórtico famoso, pero no me dejaron pasar. Me propuso entonces mi amigo visitarlo, ver la corte del maestro Mateo Alemán cara a cara. Cancelamos mi billete, me quedé una noche más en aquel burgo y me fui
con él.
Lo habían cerrado al público, en efecto, y habían puesto un andamio, para subir hasta donde están las figuras de piedra.
Trepamos por él y lo que vi fue, cómo decirlo, prodigioso. Enfrente del arco habían colocado un cadalso de madera bastante amplio para comodidad de los técnicos y restauradores que estaban tratando el mal de la piedra, fatigada de tantos siglos y peregrinos como llevaban vistos aquellos apóstoles. Lo vimos a la luz de unas lámparas especiales, como si fueran candiles que lo iluminaban sin quitarle el misterio. Para mí fue la primera y única vez que estuve delante de un Pantocrátor, en el mismo plano, a menos de medio metro de él y mirándole fijamente a los ojos; de igual a igual, como si dijéramos.
Mientras mi amigo analizaba las muestras de piedra en un microscopio y yo tomaba las primeras notas de aquel viaje sobre una mesa de campaña, a la luz de una lamparilla, sintiéndome un arqueólogo, escribiéndolas allí mismo, oímos a lo lejos una música celestial.
Yo dije que iba a tratarse del músico de la zampoña que había visto por la mañana en la plaza del Obradoiro. Las ayudantas de mi amigo también lo habían visto. La música cesó. Debían de ser las siete o las ocho de la noche. La catedral, como el día anterior, estaba vacía, a oscuras, en silencio. Causaba una gran impresión. Entonces se sintieron unos golpes muy fuertes en una tabla que hacía las veces de puerta de aquel gabinete científico improvisado. Desde lo alto del andamio preguntaron quién era. Pero no respondió nadie. Volvieron a oírse los golpes y tuvo que bajar uno de los aparejadores. Al cabo de un rato volvió para informar que abajo esperaba un joven, pero que no sabía lo que quería, porque no le entendía. Entonces uno de los técnicos dijo que ya había venido la víspera, porque quería ver el Pórtico. Pero las órdenes eran estrictas y no se podía enseñar a nadie. Yo dije que no era justo hacer eso con alguien que era tan perseverante, y que se le podía hacer pasar. Los demás se sumaron tímidamente a mi petición, pero sin perder de vista a su jefe, mi amigo, para en caso de que este dijera que no, decir ellos también que no. Mi amigo consideró que en atención a mí se podía saltar la normativa, y mandó que lo dejaran subir para darme ese gusto. El don, y qué don, se nos concedería a todos unos minutos después.
Bajó de nuevo el aparejador y vino seguido del pelirrojo. Vimos también cómo dejaba éste su macuto al pie del andamio, pero no la zampoña, que cuidó de no golpear con los tubos de hierro, mientras trepaba por ellos.
Cuando estuvo con nosotros, en la plataforma de madera, frente a todo el Pórtico, se quedó anonadado. Echó una ojeada al conjunto. Era un hombre tímido, educado y ceremonioso, luego nos brindó a los presentes una generosa pero discreta sonrisa y tres o cuatro reverencias, haciendo la rueda, sin pronunciar una palabra, como si fuera mudo. Tenía unas manos grandes como remos, cuadradas y fuertes, llenas de pecas también.
Mi amigo le preguntó qué quería, porque el pórtico estaba cerrado al publico. Sólo hablaba alemán y un poco de inglés. Era austríaco. Se tomó un tiempo antes de hablar. Creo que seguía temiendo que no le dejaran quedarse allí ni siquiera un momento. Entonces empezó a decir, muy despacio, en voz muy baja, que había hecho tres mil kilómetros para ver aquello, que no era un hombre rico y que en ese tiempo se había procurado alimento y techo haciendo sonar su zampoña allá por donde había estado, que se volvía a su país al día siguiente y que no se podía marchar de vacío, y también que se había pasado los dos últimos años construyendo aquella zampoña como la que se veía tañer a uno de los músicos del pórtico, que era una réplica exacta a la que había tallado en la piedra el maestro Alemán. La acercó a la que en efecto sostenía uno de los músicos de la fachada y pudimos comprobar que era exacta. Nos quedamos todos en silencio, comprendimos que quizás el único que tenía derecho a permanecer en aquel momento ante la gloria de piedra era él. Mi amigo cambió enteramente de actitud, un poco avergonzado de haberle negado la entrada el día anterior y haber estado a punto de negársela en ese momento, y le rogó que se tomara cuanto tiempo quisiera para admirarlo a sus anchas, y que no sólo iba a ver el Pórtico como se había visto siempre, con sus colores originales restituidos, sino como muy pocas personas habían podido verlo en toda su historia, subido a un andamio, pudiendo tocar con sus manos todas y cada una de esas figuras.
El joven pelirrojo agradeció todo con una nueva sonrisa, sobrecogido por el lugar y retraído por las batas blancas de los científicos, y le dejamos allí un buen rato, a su aire, y seguimos los demás con lo que estábamos haciendo, el microscopio, los informes… Quizás se pasó un cuarto de hora. Lo miraba todo atenta, religiosamente, centímetro a centímetro. Yo le observaba, hacía como que escribía en mi libreta de hule negro, pero en realidad no le perdía de vista, a la luz del campin gas. Entonces, cuando se iba a ir, vimos que quería decir algo, pero que no se atrevía. A lo último se decidió y le pidió permiso a mi amigo para tocar una pieza en su zampoña, en homenaje a sus colegas románicos y delante de la figura que le había servido de modelo.
Dejamos cada cual de hacer lo que estábamos haciendo, las chicas dejaron sus bisturís, mi amigo levantó la vista de su microscopio, yo cerré mi libreta, y el músico–luthier empezó a darle vueltas a la manivela. Sonaron unos aires celtas admirables y conmovedores, llegados de la alta Edad Media, temblorosos como una corza, pegadizos y elementales, y de pronto a nuestro juglar empezaron a rodarle por las mejillas unos lagrimones como uvas, hasta las barbas rojas, donde desaparecían. No pestañeaba siquiera, sólo lloraba abundante y silencioso un llanto que no parecía tener fin, sin dejar de darle vueltas al manubrio, música y lloro, música y lloro. Creo que se nos hizo a todos un nudo en la garganta. Sabíamos que el corazón de aquel hombre apenas podía contener el hondo gozo de estar allí con sus santos de piedra, a la misma altura que ellos, ser él mismo un hombre santo, parte del mismo viviente misterio del Pórtico. Cuando terminó, se secó las lágrimas con la manga del jersey sin volverse, para que no le viéramos, se sorbió los mocos, volvió a dar unas cabezadas delante de cada uno de nosotros, a modo de despedida, se colgó la zampoña a la espalda, bajó por el andamio y salió de nuestras vidas para siempre.
Si alguien nos hubiera asegurado que aquel personaje era de ficción lo habríamos creído. Si alguien nos hubiese dicho que no era más que el personaje de una de las fábulas o leyendas de Bécquer, también, o de una saga celta, recordada por Castroviejo o Cunqueiro, lo mismo.
En el eco de cada una de aquellas notas quedó flotando todo el sentimiento de la vieja ciudad de Compostela, sus soportales, la lluvia, el olor húmedo de la piedra, las calles vacías de la madrugada, las sombras de los clérigos y el cine espectral, vacío, destartalado en que yo había visto la víspera una película, solo, sin nadie más en el patio de butacas. Todo en una melodía que había venido a buscarnos desde unas tierras que hace siete siglos aún estaban en poder de los magiares.
Desde aquel día no hay peregrino que no me haga pensar en la historia misteriosa que cada uno lleva consigo, en la de aquel hombre, que nunca llegué a conocer.
—————————————
Descargar libro Historias del camino en EPUB / Descargar libro Historias del camino en MOBI / Descargar Libro Historias del camino en PDF.
VV.AA. Título: Historias del Camino. Editorial: Zenda. Descarga: Fnac y Kobo (gratis).






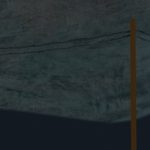
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: