Una noche de verano, Be sufre una brutal agresión. Mientras un equipo médico lucha por salvarle la vida, el inspector Jorge Driza se hace cargo del caso. Así comienza Una mujer infiel (Planeta), el regreso a la novela de Miguel Sáez Carral tras adaptar a la televisión su libro anterior, Apaches. Ofrecemos un fragmento de libro.
1
Entonces vio el cuerpo tendido entre la alta hierba.
Yo no estaba allí. Solamente puedo imaginarlo. Amanecía. El corredor atravesaba el bosque de este a oeste. De alguna forma era como si huyera de la luminosidad del día naciente que asomaba a su espalda por la línea del horizonte y buscara amparo en las sombras que la noche abandonaba en su retirada, a cada segundo más pálidas. Tenía cierto sentido que fuera así. Durante semanas las temperaturas habían sido dos o tres grados más altas de lo normal para aquella época del año. En muy poco tiempo, en solo unas horas, aquel mismo sol abrasaría la tierra y todos y cada uno de los seres vivos de la ciudad nos esconderíamos de sus rayos para no morir de calor. Y sin embargo, unos minutos antes, al pisar la calle, el corredor había notado cómo el vello de su piel se erizaba. Aquel escalofrío, en medio de unas semanas de asfixiante calor, había sido como el reencuentro inesperado con un amor perdido. La noche anterior, una de las primeras tormentas del verano había descargado una intensa lluvia sobre la ciudad y el suelo todavía húmedo desprendía ese olor característico de la tierra mojada después de un largo periodo de sequía. El aire era fresco y limpio.
Avanzaba por un camino de tierra entre grupos de encinas, alcornoques y algún pino manso que se elevaba sobre el perfil del bosque. Sus rítmicas pisadas hacían crujir un rastro de hojas y pequeñas ramas que habían sido arrancadas con brutalidad de las copas de los árboles, durante la tormenta por la fuerza de un viento salvaje. Aquel camino ancho y de tierra blanca compacta, normalmente limpio y despejado, era el elegido por los que practicaban el atletismo y el ciclismo y también por las parejas que paseaban a sus perros o con sus hijos los fines de semana. Fue un golpe de fortuna —quizá motivado por el aburrimiento de seguir la misma ruta cada mañana— que decidiera desviarse del camino principal y tomara aquel otro sendero estrecho y sinuoso que ascendía en una ligera pendiente, hendido entre la maleza, para continuar su carrera. Precisamente donde estaba ella.
Corrió apenas durante un minuto. Al principio le llamó la atención que, a un lado del sendero, las hierbas altas nacidas en una primavera muy lluviosa y ahora de color dorado pálido, agostadas, con las espigas dobladas por el peso de las semillas, estuvieran aplastadas. Habían sido rendidas sin piedad sobre la tierra, como si la noche anterior un gran animal se hubiera abierto paso por allí. Y no fue hasta un poco más tarde cuando se fijó en aquella mancha de un llamativo color blanco y rojo —el color de su vestido— en el campo amarillo. Y todavía tardó unos segundos más en darse cuenta de que lo que había allí tendido era un cuerpo de mujer.
Detuvo su carrera y se quedó inmóvil. Notó el golpeteo de sus pulsaciones en las venas del cuello, las gotas de sudor que caían por su frente, escuchó el sonido de su respiración apresurada y tuvo que hacer un esfuerzo para producir un poco de saliva que aliviara la sequedad de su garganta. Espiró con fuerza por la boca y dio un puñado de pasos sobre los tallos aplastados de la hierba seca hasta que estuvo a solo un par de metros de ella. El cuerpo estaba echado boca arriba, con la cabeza ladeada sobre su hombro izquierdo, los brazos extendidos, una pierna estirada y la otra flexionada. El pelo castaño claro, alborotado, le ocultaba parte del rostro. Algunos mechones corrían pegados a una mejilla y sus puntas entraban por la comisura de sus labios. Los hematomas y las heridas abiertas marcaban su rostro. Era evidente, incluso para alguien que no era médico —no recuerdo qué profesión tenía el corredor, pero desde luego no era médico—, que debajo de aquella carne amoratada y deformada, en un pómulo y en la mandíbula, había huesos rotos y astillados.
La piel estaba hinchada y tensa y pequeños regueros de sangre, ya secos, habían corrido desde su nariz, también rota, y desde sus labios partidos y bajado por la barbilla y por el cuello hasta la parte superior del pecho. El párpado del ojo izquierdo estaba inflamado y amoratado, y le vino a la mente la fotografía de uno de esos boxeadores con los ojos hinchados, transformados en apenas una línea negra en el rostro abultado, después de recibir una tremenda paliza. Y al observar las heridas de la mujer sintió el mismo dolor que debía haber sentido ella. Notó una punzada en la boca del estómago y tuvo que contener una arcada que subía por su garganta como un ascensor por un rascacielos. Con las palmas de las manos apoyadas en las rodillas y la espalda doblada, se obligó a hacer profundas inspiraciones, tomando aire por la nariz y soltándolo por la boca.
Dos rabilargos de cabeza negra y larguísima cola de un color azulado alzaron el vuelo desde la rama de un árbol cercano y lanzaron un grito áspero y nasal que le asustó. Miró a su alrededor girando su cuerpo hacia un lado y otro varias veces. Aquella mujer había sufrido una agresión de una violencia extrema y de repente pasó por su cabeza la idea de que quien le hubiera hecho aquello podía estar todavía cerca, acechante. Y entonces quiso —lo confesaría más tarde sintiendo una gran vergüenza— darse la vuelta y salir corriendo. A su alrededor no había nadie. El bosque estaba tranquilo. Los rayos del sol se colaban entre las ramas de los árboles que lo rodeaban, encinas de hojas duras de un color verde desteñido, y brillaban como antorchas encendidas. Algunos insectos volaban a través de los haces de luz. Escuchó el gorjeo de los pájaros más pequeños y, muy alejado y amortiguado, el sonido de un vehículo al pasar sobre el asfalto de una carretera cercana. Se deshizo de la angustia y del miedo, recobró el sentido común y se dijo que no era probable que el agresor siguiera por allí.
La mujer llevaba un vestido de verano blanco estampado con grandes flores de color rojo oscuro. Estaba sucio, de tierra o barro y sangre, y mojado. La tela, un algodón delicado, se le había pegado al cuerpo y en algunos lugares se le transparentaba. Uno de los tirantes había sido arrancado y el escote vencido dejaba a la vista la parte superior de un seno y un fragmento de la areola rosada del pezón. Grandes manchas de color oscuro, hematomas, se dibujaban en la piel de sus brazos y en una de sus rodillas tenía una gran herida profunda, roja y seca.
La parte inferior del vestido, rasgada por las costuras, estaba doblada sobre su abdomen. No llevaba ropa interior. Por pudor apartó inmediatamente la mirada. Se arrodilló a su lado y con un cuidadoso movimiento tomó el borde del tejido con la punta de dos dedos y lo bajó poco a poco hasta cubrirle el sexo. Un insecto revoloteó cerca del muslo de la mujer y fue en ese instante, al alargar la mano para espantarlo, cuando perdió el equilibrio y rozó ligeramente su piel. Se sorprendió al notar que el cuerpo estaba tibio. Solo entonces pensó que todavía podía estar viva. Le tomó el pulso en la muñeca, fina y delgada, y no sintió nada. Después hizo lo mismo en la arteria de aquel bonito y estilizado cuello. Y de repente percibió el pequeño golpe casi imperceptible. El latido. Por un instante no supo si era suyo o de ella. Necesitaba estar seguro. Acercó su cara a la de la mujer y entonces notó su aliento en la mejilla.
Todavía estaba viva.
2
Yo entonces tenía treinta y dos años y me encontraba en el salón de nuestra casa en una pequeña y antigua colonia al este de la ciudad, muy cerca del bosque. Aquella mañana bebía café con el hombro apoyado en el marco de las puertas acristaladas que daban al jardín, abiertas de par en par, y observaba los frutos de la tormenta de la noche anterior. La hierba estaba húmeda y la tierra era más negra, y se mantenía en el aire ese aroma a «lluvia de verano» tan inconfundible, especial, agradable y misterioso.
Ese aroma había sido bautizado en 1964 por un equipo de investigadores australianos como «petricor». El nombre se deriva de la unión de dos palabras griegas: petros, que significa «piedra», e ikhôr, con la que se denomina al líquido que fluía por las venas de los dioses en la mitología de Grecia. Hacía poco que había leído en uno de esos artículos que los medios de comunicación publican como material de relleno en la época estival que existían varias teorías sobre lo que producía ese aroma y por qué en invierno la tierra mojada no olía de la misma manera. Una de las hipótesis explicaba el fenómeno atribuyéndoselo a las descargas eléctricas de las tormentas, que hacían descender hasta la superficie de la tierra corrientes de aire fresco con altas concentraciones de ozono. Otra, que el olor era originado por las esporas de las plantas, por las bacterias y por unos microorganismos que la lluvia despertaba después de un prolongado espacio de sequía. Y por último, la teoría que parecía demostrada por un grupo de científicos de una universidad norteamericana decía que el aroma era producido por burbujas de aire generadas por el choque de las gotas de lluvia contra las piedras calientes. Petricor.
Las pequeñas hojas alargadas y casi amarillentas de la acacia que crecía en una esquina del jardín estaban esparcidas por la superficie del agua de la piscina, por el suelo de tablas de madera que la rodeaba y también por el césped y los parterres de flores. Un par de sillas de terraza habían sido derribadas y desplazadas una decena de metros y yacían patas arriba con sus respaldos enterrados en uno de los setos de bambú que Be, mi mujer, había plantado para cubrir la valla trasera. Aunque no había sido la tormenta quien las había arrojado hasta allí.
La tormenta remató diez largas horas en las que el sol abrasó la ciudad sin descanso. La caída de la tarde no hizo que el calor disminuyera; al contrario, creció una sensación sofocante, como si el aire se hubiera vuelto tan denso como el jarabe y con su peso nos estuviera aplastando. Los perros ladraban como locos en la calle, los hombres se amenazaban en la puerta de los bares y los niños pequeños lloraban sin hambre ni sueño en los brazos de sus madres. Entonces, nubes de un negro intenso se formaron en el horizonte y corrieron veloces hacia nosotros impulsadas por un viento salvaje y trajeron la lluvia. Cuando los rayos agrietaron el cielo negro y los truenos hicieron vibrar la tierra como los ecos de una lejana batalla, los perros dejaron de ladrar y los niños de llorar, y los hombres apartaron a un lado sus conflictos y todo el mundo alzó su mirada al cielo. El agua comenzó a golpear, con infinita violencia, la superficie de la tierra. El sonido de la lluvia, aquel rugido brutal, reforzó la fe de los creyentes y nos recordó al resto nuestra pequeña condición y naturaleza. La tormenta descargó su furia durante más de una hora sobre la ciudad. Y después se hizo el silencio y la gente pisó de nuevo las calles, y se abrieron ventanas y balcones y se cendieron luces, y por todos lados se escucharon risas y gritos de entusiasmo parecidos a las voces de una población liberada después de largos años de ocupación por un ejército enemigo. Sobre la tierra algunos percibieron sus efectos visibles, como aquellas hojas de la acacia esparcidas por la piscina y el jardín. Y otros percibimos los invisibles. Como su ausencia.
Sinopsis de Una mujer infiel, de Miguel Sáez Carral
Una noche de verano, Be sufre una brutal agresión. Mientras un equipo médico lucha por salvarle la vida, el inspector Jorge Driza se hace cargo del caso. Los primeros pasos de la investigación apuntan como autor del crimen al marido de la joven. Sin embargo él lo niega. A lo largo de unas horas, el policía, acosado por el fantasma de la infidelidad en su propia vida, y la pareja de la víctima, que esconde un secreto, entablarán un tour de force que sacará a la luz el pasado de la pareja.
Un pasado que cuenta una turbulenta historia de amor entre dos personas que tienen una original interpretación del deseo y una particular visión del sexo y la fidelidad.
Una relación poco común que alcanzará un conmovedor clímax cuando se descubra el cuerpo casi sin vida de Be.
—————————————
Autor: Miguel Sáez Carral. Título: Una mujer infiel. Editorial: Planeta. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro




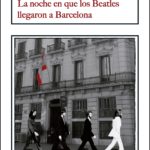

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: